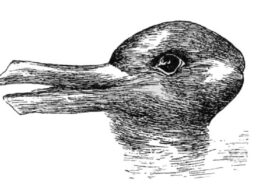“
Cada otoño, cuando el cielo gris de Kazán se hinchaba de nubes oscuras y pesadas, tan llenas de agua que la lluvia no cesaba hasta que se convertía en nieve, mi abuelo preparaba nuestra pequeña granja familiar para el largo invierno soviético. Se puso su robusto mono, guantes gruesos y grandes botas, y se dirigió a la fosa séptica que contenía las aguas residuales producidas por nuestra casa durante todo el año. Levantó su pesada tapa, ató dos viejos cubos a resistentes cuerdas y se pasó horas trasvasando el contenido de la fosa a nuestra tierra. Cuando volvía a casa del colegio, me daba cuenta a la legua de que el abuelo estaba haciendo el mantenimiento anual de las cañerías. El olor llegaba lejos y se mezclaba con otros aromas otoñales: hojas en descomposición, perros mojados y grasa de cerdo carbonizada que la gente se fumaba para el invierno.
La intensidad del olor era muy alta.
A pesar de su intensidad, nunca me disgustó el olor. Al contrario, me fascinaba toda la operación. Era una ocasión muy especial que sólo ocurría una vez por temporada, como la Nochevieja, mi fiesta favorita. Sólo podías abrir el pozo una vez al año, como un gran regalo de cumpleaños. Y el abuelo era la única persona especial que podía tocarlo. A mí no se me permitía acercarme a la fosa porque mi abuela tenía miedo de que me cayera dentro. En cuanto empezaba a acercarme a la cisterna, zigzagueando entre arbustos espinosos y ortigas urticantes, ella se materializaba en el porche como un genio salido de una botella, gritándome “¡vuelve ya!”. Oh, cuánto daría por ver las misteriosas entrañas de nuestro sistema séptico. Mataría por ver sus tripas de ladrillo llenas de porquería marrón. Pero sólo podía observar la magia del abuelo desde lejos.
El abuelo tenía un sistema de distribución de lodos. Nunca llenaba del todo los cubos para que, al transportarlos, el chapapote no se derramara sobre sus botas. A veces llevaba los cubos a mano, a veces los equilibraba en un koromyslo, un palo de madera arqueado que se coloca sobre los hombros para distribuir el peso uniformemente. Hacía pequeños agujeros en los tomateros, donde las plantas secas no daban frutos que las aguas residuales pudieran contaminar, y vertía la sustancia viscosa en ellos, cubriendo los agujeros con tierra. Salpicó un poco alrededor de las raíces de los manzanos y cerezos y rastrilló algunas hojas para que, cuando camináramos, no nos mancháramos las plantas de los pies. Y también echó un puñado en una de las fosas de compost, añadiéndolo al montón de otros desechos orgánicos. Los pozos de compost eran donde la Madre Naturaleza forjaba su oro negro. Y también había un sistema para ello.
Los tres pozos de compostaje funcionaban de forma rotativa. A lo largo de la temporada de cultivo, la fosa actual acumulaba todos los residuos orgánicos que teníamos: flores marchitas, malas hierbas arrancadas, tallos marchitos de las parras de pepino. También entraban nuestros restos de cocina, como cáscaras de patata y pan mohoso. Al final de la temporada, mezclaba los lodos y cerraba la fosa durante un par de años, dejando que se descompusieran y degradaran. Cuando lo abría dos años después, en primavera, todo lo muerto y apestoso había desaparecido. La fosa estaba llena de tierra blanda, rica y fértil que olía a naturaleza, a primavera y a la promesa de la próxima cosecha. Aquella tierra recién hecha era esponjosa e ingrávida como el azúcar en polvo, salvo que era negra. A las raíces de las plantas les encantaba, y a mí también. Me sentí tan bien al sostener aquella tierra blanda en las palmas de las manos y transferir a ella los diminutos brotes verdes de tomate. Ya podía oler su tenue fragancia, que pronto se convertiría en un fruto rojo carmesí rebosante de dulzura.
“Hay que alimentar a la tierra como se alimenta a la gente”, solía decir mi abuelo. Para mí, era una afirmación tan hermosa, llena de la sabiduría de la naturaleza. Tomábamos de la tierra, así que teníamos que devolvérsela. Los veranos aquí eran cortos y a menudo frescos y lluviosos, pero en su huerto las fresas empezaban a ponerse rojas en junio y los tomates maduraban hasta septiembre. Y nuestros manzanos y cerezos florecían y daban fruto año tras año, fragante en primavera y delicioso en otoño. Para mí, aquello era el círculo de la vida, y nuestros excrementos eran tan inseparables de él como los humanos éramos inseparables de la naturaleza. No era una suciedad fea, sino un potente fertilizante que llevábamos en nuestro interior.
Incluso nuestras construcciones lingüísticas lo sugerían. En ruso, la palabra para abono es udobrenie, un derivado de dobró, que significa bueno y rico. Así que las bromas habituales sobre el retrete también giraban en torno a ese concepto. Cuando mis primos pequeños aprendían a ir al baño, llamábamos al momento en que tenían que ir como dar dobró o bogatstvo – las riquezas. Sabía que otras personas, que vivían en grandes edificios de apartamentos, no tenían fosas sépticas, pero estaba segura de que sus riquezas también volvían a la tierra de alguna manera. Si no, ¿qué comerían? La tierra no podría producir eternamente sin ser alimentada: se volvería estéril. Pensaba que todo el mundo vivía de la misma manera.
Cuando crecí -después de que el gobierno nos quitara la granja y emigráramos a Estados Unidos- me sorprendió saber que la mayoría de la gente tenía una visión muy diferente de su producción metabólica. Para empezar, no tenían ni idea de adónde iban a parar sus excrementos. También ignoraban por completo su valor. Además, pensaban que la forma adecuada de tratarlos era tirar de la cadena y olvidarse, y hacían ambas cosas alegremente. El problema es que la Tierra simplemente no puede procesar toda esa mierda, y sobre todo de la forma en que la estamos distribuyendo. Estamos asfixiando el planeta con nuestra caca.
Un adulto medio produce aproximadamente medio kilo de caca al día. Esto significa que la ciudad de Nueva York, con una población censada de más de 8 millones de habitantes, expulsa más de 8 millones de libras (o 4 millones de kg/4.000 toneladas) de excrementos al día. Tokio la supera ligeramente con 8,3 millones de libras diarias. La capital de China, Pekín, un enorme conglomerado urbano de 21,3 millones de habitantes, supera a Nueva York y Tokio juntas. Ahora imagina los alucinantes montones de excrementos que los 7.000 millones de habitantes del planeta generan en tan sólo 24 horas. Multiplícalo por 365 días al año, y probablemente te quedes sin aliento: ¡Mierda!
¿Qué hacemos con toda esta caca? En su mayor parte, intentamos distanciarnos de ella todo lo posible. Los mecanismos exactos de ese proceso dependen de dónde vivas. En el mundo occidental, la tiramos por el retrete. En los lugares menos afortunados, se deja que se descomponga en letrinas de pozo o bajo los árboles. Pero no importa el país o la cultura, el hilo común es que intentamos alejar las heces lo más posible de nosotros. Nos repugna universalmente. Es excremento. Es asqueroso por definición. Es espantoso a la vista y al olfato.
Hay razones para ello. Las heces son una mierda peligrosa. Cuando se dejan a merced de la naturaleza, un montón de caca empieza a poner en peligro a los humanos casi de inmediato. Atraídos por los nutrientes de ese montón -nitrógeno, fósforo y proteínas no digeridas-, los patógenos pululan por él. Algunos se alimentan de ella, otros ponen huevos. Cuando la materia fecal se filtra en el agua potable, propaga el cólera, la disentería y las lombrices intestinales, provocando brotes de enfermedades mortales. Así que no es de extrañar que los humanos tengan una relación muy complicada con sus propios desechos.
Nuestros antepasados nómadas lo tenían fácil. Hacían sus necesidades durante la parada de descanso y se alejaban de sus precarios depósitos. Pero cuando los humanos se asentaron y empezaron a cultivar, ya no podían dejar atrás sus excrementos, así que empezaron a acumularlos en fosas o a verterlos en los ríos. Algunos de nuestros antepasados neolíticos aprendieron pronto a tirar de la cadena: en Skara Brae, un poblado de la Edad de Piedra en la actual Escocia, las viviendas tenían una forma primitiva de retrete hidráulico. Los antiguos romanos construyeron retretes comunales con tronos parecidos a los nuestros; la sustancia no deseada caía a un canalón donde el agua, que fluía continuamente, la llevaba fuera de las murallas de la ciudad a través de tuberías de alcantarillado. Los habitantes de la Europa medieval construyeron letrinas que acumulaban sus depósitos en barriles, que más tarde se sellaban y enterraban bajo tierra.
No conducimos, navegamos ni volamos para devolver esta generosidad orgánica a la tierra. La tiramos por el desagüe
Sin embargo, cuando la gente empezó a acumularse en las ciudades, la cosa se puso fea. Verter los residuos en una masa de agua local resultó peligroso: los habitantes de la parte alta de la ciudad simplemente contaminaron el agua potable y de lavado de sus vecinos de la parte baja, y desencadenaron brotes de enfermedades. Las infames pandemias de cólera que asolaron Europa en el siglo XIX y principios del XX se iniciaron por la contaminación fecal del agua potable. Aún hoy, las enfermedades diarreicas enferman y matan a unas 827.000 personas al año en el mundo en desarrollo, según la Organización Mundial de la Salud. Las estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades son aún más sombrías: más de 2.000 niños mueren diariamente de enfermedades diarreicas, más que de SIDA, paludismo y sarampión juntos. En el mundo desarrollado, construimos retretes con cisterna, tuberías subterráneas y gigantescas plantas de tratamiento de aguas residuales para protegernos de nuestros enormes montones de excrementos. Sin embargo, estas maravillas de la ingeniería moderna han causado daños significativos a la ecología de la Tierra.
Los científicos llaman a este fenómeno la grieta metabólica o la redistribución de nutrientes en el planeta pero, conceptualmente, se hace eco de la noción de alimentación terrestre de mi abuelo. Si piensas de dónde procede nuestra comida, sobre todo en los climas más fríos, te darás cuenta de que se cultiva en otro lugar. A medida que crecen nuestros plátanos, manzanas, lechugas, maíz y arroz, extraen nutrientes de la tierra. Luego, esos alimentos se transportan en camión, barco y avión hasta donde vivimos, y donde los comemos y los excretamos. Sin embargo, no devolvemos esa materia orgánica al lugar de donde la obtuvimos, como hacía mi abuelo. No conducimos, ni navegamos, ni volamos para devolver esta generosidad orgánica a la tierra. La tiramos por el desagüe.
Nuestras depuradoras locales limpian el agua de patógenos, pero no del nitrógeno, el fósforo y el potasio en que son ricas estas aguas residuales. Estos potentes fertilizantes suelen desembocar en una masa de agua cercana, sobrealimentando constantemente los lagos, los ríos y el océano. El resultado son floraciones de algas tóxicas, peces muertos y vías fluviales en descomposición, que no están biológicamente diseñadas para absorber tantos productos químicos fertilizantes. Del mismo modo, nuestra Tierra no está biológicamente diseñada para seguir produciendo alimentos sin que nosotros la alimentemos.
Así que, como no enviamos nuestra mierda al lugar de donde procede la comida, seguimos perpetuando la redistribución de nutrientes en el planeta. Los suelos se vuelven estériles, así que utilizamos fertilizantes sintéticos, que no son ni de lejos tan buenos como la mierda de verdad, y además su producción es muy contaminante. En nuestro afán por librarnos de nuestra peligrosa materia oscura, hemos roto las reglas y leyes esenciales de la Madre Naturaleza. Al eliminar nuestra caca de la ecuación, hemos alterado no sólo nuestra agricultura, sino la ecología de todo el planeta.
Restaurar ese vínculo roto es esencial para nuestra seguridad alimentaria y una ecología sana. Y para arreglarlo, tenemos que averiguar cómo enviar nuestra mierda de vuelta al lugar de donde proceden nuestros alimentos. Después de todo, mi abuelo no era el único que conocía ese secreto. Algunas de las sociedades antiguas más ahorradoras habían descubierto esa sabiduría ecológica mucho antes que nosotros. Antaño, las heces estaban muy de moda, así que tenemos algunos buenos ejemplos de los que aprender.
En 1737, un emperador de la dinastía Qing de China promulgó un decreto por el que ordenaba a todos sus súbditos que recogieran diligentemente sus excrementos y les dieran un buen uso. Apodada la “tierra de la noche” porque solía recogerse a altas horas de la madrugada, cuando la gente sacaba los orinales a la puerta, la materia fecal era un negocio en auge en la provincia de Jiangnan, en el sur de China. Mientras tanto, a la gente del norte de China no le gustaba tanto. Y la diferencia era realmente sorprendente, que es lo que impulsó al emperador a escribir su tratado para empezar. Las calles del norte no están limpias. La tierra está sucia’, decía el documento. Los norteños deben seguir el ejemplo de Jiangnan. Todos los hogares deben recoger la tierra nocturna’. El veredicto final, que se convirtió en el título del decreto, era tan claro como poético: “Atesora la tierra nocturna como si fuera oro”.
Había una razón por la que los sureños eran más expertos en la recolección de tierra nocturna que sus hermanos del norte. En aquella época albergaban algunas de las mayores ciudades de la Tierra. La ciudad de Hangzhou, un importante puerto marítimo, contaba con más de 3 millones de habitantes. Otra gran aglomeración urbana, Suzhou, junto al río Yangtsé, contaba con 6,5 millones. Todas estas personas tenían que comer, por lo que los agricultores tenían que cultivar una enorme cantidad de productos, y por tanto cada trozo de fertilizante era valioso. Sin utilizar las heces humanas como “abono humano”, nunca habrían cultivado alimentos suficientes para todos. La recogida de tierra nocturna era un negocio importante y muy respetable, como Donald Worster explica en El buen estiércol (2017), su historia excremental de China.
Los recolectores nocturnos de tierra se llamaban fenfu, y recorrían las calles de la ciudad con sus carros vaciando los cubos de los residentes en recipientes de madera con una capacidad aproximada de 60 lbs cada uno. En los carros cabían de seis a diez de ellos, acumulando hasta 600 lbs en total. Los que querían entrar en el negocio, pero no tenían medios para comprar un carro, podían empezar cargando cubos en palos que se echaban sobre los hombros, algo parecido a lo que hacía mi propio abuelo. Los hombres fenfu tenían sus rutas diarias designadas en las que recogían el estiércol fértil, y rutas por las que lo sacaban de la ciudad. Lo cargaban en góndolas cubiertas de paja para cortar el hedor y lo llevaban al campo. Allí, la producción metabólica acumulada de la ciudad se procesaba: se esparcía, se secaba y se clasificaba, según su valor. No todo era igual. Las ofrendas de los ricos se vendían al mejor postor porque comían mejor y, por tanto, liberaban más nutrientes. La producción de los pobres costaba menos. Los granjeros que podían permitirse las mejores riquezas optaban por el abono más caro, con el que probablemente crecían mejores productos, que se vendían a precios más altos. El estiércol era dinero, así que los agricultores lo trataban como tal, hasta el punto de almacenarlo en contenedores a prueba de ladrones. Si había que tratar el estiércol como oro, también había que custodiarlo como tal.
Robar mierda era un delito lo bastante grave como para que las autoridades enviaran a los delincuentes a la cárcel
En Japón, su valor se medía, de hecho, en oro. Por ejemplo, según la japonóloga Susan Hanley, un ryō de oro compraba grano suficiente para alimentar a una persona durante un año. Mientras tanto, el precio de la tierra nocturna producida por 10 hogares durante un año era de medio ryō. El nombre japonés de la tierra nocturna era enjundioso y directo: llamada shimogoe, significaba literalmente abono del trasero de una persona, según Kayo Tajima, ahora profesor de la Universidad Rikkyo de Tokio. En las ciudades en rápido desarrollo de Osaka y Edo (la actual Tokio), este “abono del trasero de la persona” era tan demandado que los órganos de gobierno tuvieron que trazar un estricto sistema de sus derechos y normas. Por ejemplo, si una familia alquilaba una casa, ¿quién tenía los derechos sobre los excrementos: los inquilinos o el propietario? Puede parecer lógico que los inquilinos, que las producían, fueran los orgullosos propietarios de sus cacas, pero los legisladores japoneses preindustriales pensaban todo lo contrario. Otorgaron los valiosos derechos de las shimogoe a los terratenientes, que las vendían a los recolectores, quienes a su vez las vendían a los agricultores. En algunos casos, los agricultores establecieron tsuke-tsubo, contratos directos con los productores de caca urbana. Los residentes prometían al agricultor toda la caca que generaban durante un año a cambio de cierta cantidad de arroz como pago inicial. Los agricultores agradecidos a veces daban las gracias a sus contribuyentes con regalos, como golosinas especiales de arroz, a veces apodadas “pasteles de estiércol”.
Los granjeros más pudientes establecían relaciones con los daimyo, los señores feudales de Japón que poseían grandes fincas y tenían muchos sirvientes, generando así una gran cantidad de shimogoe. Los campesinos suministraban a las haciendas leña y plantas jóvenes para los huertos a cambio del privilegio de recolectar el shimogoe de primera calidad de los daimyo. El daimyo y su servicio doméstico comían bien, por lo que su suelo nocturno era muy rico en nutrientes.
No era raro que los campesinos se pelearan por sus privilegios de recolección de shimogoe. En el verano de 1724, dos grupos de aldeas estallaron en “guerras de caca”, luchando por los derechos a recoger tierra nocturna de distintas partes de Osaka. En respuesta, los urbanitas formaron sus propias organizaciones que supervisaban el comercio de tierra nocturna y las negociaciones de precios, y subieron los precios de su caca. Algunos de los agricultores más pobres se vieron en grandes apuros porque ya no podían permitirse el abono, lo que les llevó a cometer un delito insondable para nuestros estándares: robar mierda. Era un delito lo bastante grave como para que las fuerzas del orden enviaran a los delincuentes a la cárcel, pero eso no impidió que los agricultores desesperados cometieran su apestoso delito.
¿Cómo evolucionaron estas sociedades hacia una visión tan diferente de los excrementos humanos? La respuesta estaba literalmente enterrada en la tierra. A diferencia de los países europeos, ricos en frondosos bosques o verdes praderas, Japón no estaba bendecido por amplias extensiones de tierra fértil. Los pobres suelos arenosos del país no producían de forma natural abundantes cosechas. Antes de que una parcela recién creada pudiera producir algún alimento, los agricultores tenían que trabajar duro para nutrirla, con cada trozo de biomasa que pudieran encontrar. Un campo nuevo no da más que una pequeña cosecha”, reza el viejo dicho japonés. El fertilizante de los fondos de las personas era un recurso fácil y natural que nunca se agotaba, mientras hubiera gente. Gracias al abono de sus propios fondos, los japoneses convirtieron sus hostiles tierras rocosas en florecientes campos. Del mismo modo, los agricultores chinos consiguieron mantener fértiles sus suelos durante generaciones, lo que para los agricultores de ascendencia europea era poco menos que un milagro. Los campos de cultivo europeos y estadounidenses empezarían a convertirse en polvo tarde o temprano.
Este fenómeno era tan interesante que en 1909 el científico agrícola estadounidense Franklin Hiram King viajó a Asia para conocer los secretos de la llamada “agricultura permanente”. A su regreso, King escribió el libro Farmers of Forty Centuries (1911), en el que sugería algunas ideas de fertilización, pero el asunto de la tierra nocturna era probablemente demasiado chocante para despegar en el continente americano. Tuvo que pasar más de un siglo para que las semillas de la idea germinaran en el concepto, ahora ampliamente debatido, de “agricultura circular” y en el hecho de que nuestro estiércol humano puede reparar, o tal vez más bien rellenar, la profunda grieta metabólica que hemos creado.
Entre los ecologistas, la idea de devolver el estiércol humano a la tierra está echando definitivamente raíces. Sin embargo, existen muchos retos prácticos para hacerlo realidad. ¿Cambiarían los habitantes de la ciudad sus orinales de porcelana por orinales que sacarían a la puerta para la recogida diaria, junto con sus cubos de basura? ¿O podrían las plantas depuradoras bombear las aguas residuales de la ciudad en barcazas y llevarlas a Florida y California para fertilizar las tierras de cultivo? No existe una solución única que se adapte a todos los lugares geográficos. De hecho, probablemente será una gran diversidad de métodos de reciclaje de lodos la que solucione la redistribución de nutrientes que hemos creado. Resulta inspirador que algunos de ellos ya se estén aplicando, algunos como pequeñas operaciones piloto y otros a escala industrial.
El abono de los fondos de los habitantes de DC tiene el mismo aspecto, tacto y olor que el jardín en el que planté tomates
Loowatt, una empresa emergente con sede en el Reino Unido y Madagascar, sigue el manual del shimogoe casi al pie de la letra. Envía un equipo de servicio a recoger los residuos de los barrios empobrecidos de Antananarivo, la capital de Madagascar. Recogidos y sellados en bolsas biodegradables que se guardan debajo de los inodoros, los residuos se recogen, se calientan para matar los patógenos y se cargan en biodigestores, donde el zoo microbiano los mastica como lo hacía en los montones de mi abuelo, convirtiéndolos en compost. En el proceso, los microbios también eructan biogás, que consiste principalmente en metano, que el equipo de Loowatt quema para calentar los lodos, en un bucle que se autoperpetúa. Otra startup, SOIL Haití, trabaja de un modo algo similar, para restaurar las agotadas y erosionadas tierras de cultivo del país con el moderno shimogoe de la gente. En lugares con escasez de agua, las recogidas manuales de caca pueden ser soluciones de saneamiento eficaces y baratas, que salvan dos problemas a la vez: mantener limpias las ciudades y alimentar la tierra.
También hay formas de cerrar la brecha metabólica en el mundo occidental. La empresa canadiense Lystek utiliza enormes batidoras para convertir los lodos en un batido de aguas residuales que se bombea a camiones que lo llevan al campo y lo inyectan en los campos: una alternativa mecanizada a la que utilizaba mi abuelo para verter la sustancia viscosa marrón en la tierra. DC Water, una vanguardista planta de tratamiento de la capital estadounidense, lleva la reutilización de la caca a nuevas cotas. Cuando llega la producción metabólica de los 2,2 millones de personas que viven en Washington, DC y sus alrededores, se carga en enormes ollas a presión donde se cuece a fuego lento a 149°C (300°F) y seis veces la presión atmosférica, lo que mata todo lo vivo. El guiso resultante se da de comer a los hambrientos microbios en enormes tanques biodigestores de hormigón con productos finales similares: el metano utilizado para generar electricidad y una sustancia viscosa negra y líquida. En una extraña similitud con el procesamiento de la tierra nocturna de los hombres fenfu, la sustancia viscosa se seca y se envasa en bolsas que se venden en las tiendas locales. Bautizado con el nombre de Bloom, ese abono procedente de los traseros de los habitantes de DC tiene el mismo aspecto, tacto y olor que la tierra del jardín en la que yo plantaba tomates con mi abuelo.
Los biodigestores personales pueden ser una bendición para las familias que viven fuera de la red o en países donde el coste de la energía es elevado. Fabricados por la empresa israelí HomeBiogas, estos pequeños digestores están hechos de plástico resistente y duradero, y pueden convertir cualquier tipo de residuo orgánico en biogás y abono líquido. Otra solución, desarrollada por la empresa Epic Cleantec, con sede en San Francisco, funciona a nivel de edificios residenciales o de oficinas. Las unidades enchufables limpian y reciclan las aguas residuales de los edificios, de modo que en lugar de ir a parar a la depuradora, pueden reutilizarse para lavar la ropa, regar las plantas y descargar los inodoros. Y la apestosa mugre sobrante se convierte en abono.
Con tanta tecnología inteligente, ¿por qué no hemos cerrado nuestra brecha metabólica? El problema es que tenemos que reparar otra enorme fisura en la ideología excremental: no la metabólica, sino la mental. A diferencia de las personas de las sociedades antiguas, seguimos pensando que nuestros excrementos son el producto de desecho definitivo con el que hay que tratar. Seguimos sin verlo como un bien extremadamente valioso y versátil. Gastamos nuestros esfuerzos y nuestro dinero en eliminar la suciedad peligrosa en lugar de adquirir y utilizar un producto magnífico de nuestros cuerpos metabólicos. Y ése es el salto de pensamiento que debemos lograr, como sociedad del siglo XXI, para solucionar el problema por completo.
Tenemos que desestigmatizar nuestra propia materia oscura. Tenemos que pensar en ella como un recurso natural, totalmente renovable y sostenible, y alabarnos como sus potentes productores, al igual que hicieron las sociedades más ahorradoras antes que nosotros. Tenemos que darnos cuenta de que la caca es un buen negocio y de que se puede ganar dinero con ella. Está ahí, a nuestro alcance, mientras nos pellizcamos la nariz y miramos para otro lado. Las heces son esa última frontera que se interpone entre nosotros y la agricultura circular, la economía sostenible y la reposición adecuada de nutrientes. Cuando los empresarios y emprendedores vuelvan a discutir sobre quién puede poner sus manos sobre el producto interior bruto más antiguo de la humanidad, sabremos con certeza que hemos cerrado nuestra grieta metabólica.
”
•••
es periodista y escritora. Sus trabajos han aparecido en The New York Times, Scientific American y Undark, entre otros. Es autora de La otra materia oscura: The Science and Business of Turning Waste into Wealth and Health (2021). Vive en Nueva York.