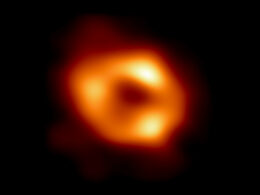“
En la cúspide del invierno de 2021, salí a pasear por el bosque cercano a mi casa de Oxford. Junto a un banco con vistas a la ciudad, me topé con un tronco cubierto de musgo que relucía verde bajo el cielo encapotado. Las hojas del musgo eran tan diminutas e intrincadas como el bordado más fino, y tan finas como -odio admitirlo- un film transparente. Pasé las yemas de los dedos por el lecho de plumas, asombrada por su minuciosidad y complejidad, antes de hacer una docena de fotografías. ¿Cuándo había tocado el musgo por última vez? ¿Cuándo fue la primera? Recuerdo árboles, ríos, montañas, pero no musgo. Pero, aquel día, sentí como si el musgo me convocara para que prestara atención a su rigor y belleza en medio de sus grandes primos arbóreos.
O más bien, el musgo me convocó para que le prestara atención a su rigor y belleza en medio de sus grandes primos arbóreos.
O más bien, el musgo representaba algo para mí. Había estado pensando en el tacto, en lo desconectada que estoy de la naturaleza. Vivo en una ciudad que tiene muchos parques y prados, pero no toco la naturaleza lo suficiente; más bien, la veo: los abedules ornamentales, el canal, las rosas de los setos. En verano, me baño con los amigos, o tomo el sol y me revuelco en la arena y la hierba, pero una vez de vuelta en nuestras desinfectadas casas, sigo viviendo fuera de contacto. Busco el contacto con la naturaleza en dosis pequeñas, adecuadas e higiénicas.
El invierno es la única verdadera estación del tacto. En invierno, por muy eficientemente que te vistas, una gota de lluvia te encontrará. La niebla te envolverá y dejará su humedad en tu cara. El aire seco y frío agrietará tus labios. Al inhalar, el vaho tocará tus fosas nasales y el interior de tu garganta. Sentirás el tacto del invierno en la parte posterior de tus orejas. La fisicidad del invierno llega a todas partes. Pero el musgo es el que más trabaja en invierno. En cada tronco, roca y grieta, crece y brilla.
A lo largo de aquel invierno, toqué musgo por toda la ciudad: en los senderos y muros, en las cortezas de los sauces, en las tapas metálicas de los desagües, en las lápidas, en los tejados de las casas flotantes, en las bicicletas abandonadas, bajo el puente del ferrocarril. Al musgo le gusta crecer en todas partes siempre que haya suficiente sombra y humedad. Como planta no vascular, carece de una anatomía elaborada de raíces y brotes; no tiene raíces de las que hablar. Los musgos absorben agua y nutrientes de sus hojas unicelulares, que tienen un diseño único para retener agua hasta 30 veces su propio peso. En invierno, si alguna vez te has detenido a contemplar un lecho de musgo y tocar su superficie, sentirás como si hubieras tocado una esponja húmeda. También te darás cuenta de que, aunque un lecho de musgo pueda parecer blando al primer contacto, ahí abajo hay un mundo de múltiples texturas. Cuando rozo cuidadosamente con el dorso de los dedos los lechos de musgo, unos seres diminutos parecidos a tallos me hacen cosquillas. Estos tallos, que sobresalen de las hojas de musgo, se conocen como esporofitos; cada esporofito contiene una cápsula de esporas en su extremo exterior. A medida que el viento y el agua transportan estas esporas lejos de sus lechos de origen, los musgos se multiplican. Los esporofitos son considerablemente más altos que el lecho para permitir que las esporas viajen lejos y comiencen una nueva comuna, una nueva familia.
La mayoría de los musgos se multiplican en el suelo.
Uno de los musgos más comunes en los asentamientos urbanos es la Tortula muralis, o musgo tornillo de pared. Fue el primero en el que me fijé, como hacen la mayoría de los principiantes. Un día, bajo un cielo azul brillante después de la lluvia, observé que las cápsulas esporofíticas de un lecho de musgo mural que crecía en una valla de ladrillo se habían hinchado hasta casi triplicar su tamaño. Me asombró y pensé que podría tratarse de otra fase de su desarrollo sobre la que aún no había leído. Arrodillada, a la altura de la cama, acerqué la punta de un dedo a un esporófito, pero mi mano se detuvo a mitad de camino. Tardé un rato en ajustar los ojos, pero me di cuenta de que las cápsulas no se habían hinchado en absoluto. Cada esporofito se limitaba a sostener una gotita de agua a su alrededor, como un globo de agua en miniatura o un vientre de embarazada.
Habían pasado muchos minutos. Empezó a llover de nuevo y más agua tocó y se filtró en el lecho de musgo. Me acordé de seguir con mi día, que parecía un poco absurdo, por no decir insignificante frente a un lecho de musgo. Ésta es, pues, la primera lección que me enseñó el musgo: puedes tocar el Tiempo. No nuestro tiempo humano, ni siquiera el tiempo de los mamíferos, sino el Tiempo de la Tierra. Horas después, cuando regresé de mis quehaceres en la ciudad, los esporofitos seguían allí, reteniendo agua. A menudo, una capa de musgo puede tardar 25 años en engordar un centímetro. Pero el musgo existe desde hace al menos 350 millones de años, siendo una de las primeras especies en hacer el viaje del agua a la tierra seca: el musgo es nuestro pariente mayor, como nos recuerda Robin Wall Kimmerer en Recolección de musgo (2003). Es una especie que cohabita en nuestras ciudades y apartamentos, un testigo del tiempo humano y de su velocidad catastrófica. Si tan sólo tocar el musgo fuera suficiente para vivir en el Tiempo del Musgo.
Aristóteles afirmaba que el tacto es el sentido más universal. Últimamente, he llegado a creer que tocar la naturaleza puede ser el medio más eficaz de reconectar con ella, lo que en la psicología contemporánea se conoce como “conexión con la naturaleza”. Varios estudios sostienen que las actividades que implican tocar entidades no humanas con nuestros cuerpos – caminar descalzos o nadar, por ejemplo – podrían ayudarnos a cultivar relaciones afectivas y éticas con el mundo no humano.
El fenomenólogo Maurice Merleau-Ponty se pasó la vida pensando y escribiendo sobre la cuestión de la percepción humana. Los filósofos anteriores a él habían teorizado que percibimos y procesamos el mundo a través de nuestro cerebro incorpóreo, nuestra conciencia en el sentido cartesiano de la palabra; y el aliado más cercano de la conciencia en esta tarea era la vista. Pero para Merleau-Ponty, es a través de la percepción y la propiocepción del cuerpo como llegamos a conocer el mundo: nuestra conciencia perceptiva de la ubicación del cuerpo con respecto a otros cuerpos y objetos, y su intercorporeidad: el hecho de su existencia material dentro de un mundo de otros cuerpos y objetos. Si bien la vista es importante en este caso -ya que es a través de ella como sabemos, en relación con nuestro cuerpo, si un objeto está lejos o cerca, si es grande o pequeño-, el tacto es igual o más importante.
El musgo es tacto. No pincha la piel del ser al que toca
En Fenomenología de la percepción (1945), Merleau-Ponty escribe:
En la experiencia visual, que lleva la objetivación más lejos que la experiencia táctil, podemos, al menos a primera vista, lisonjearnos de que constituimos el mundo, porque nos presenta un espectáculo extendido ante nosotros a distancia, y nos da la ilusión de estar inmediatamente presentes en todas partes y de no estar situados en ninguna. La experiencia táctil, en cambio, se adhiere a la superficie de nuestro cuerpo; no podemos desplegarla ante nosotros, y nunca llega a ser un objeto. En consecuencia, como sujeto del tacto, no puedo hacerme ilusiones de que estoy en todas partes y en ninguna; no puedo olvidar en este caso que es a través de mi cuerpo como voy al mundo, y la experiencia táctil ocurre “delante” de mí, y no está centrada en mí..
El tacto nos reorienta hacia la condición fundamental del ser: hacia la inevitabilidad de los demás, tanto humanos como no humanos. Al tocar, somos más vulnerables porque siempre nos están tocando a nosotros. La analogía que Merleau-Ponty utiliza en su obra publicada póstumamente, Lo visible y lo invisible (1964), es la siguiente: cuando mi mano toca a la otra, ¿cuál está tocando y cuál está siendo tocada? Tenemos párpados, podemos pellizcarnos la nariz y taparnos los oídos, pero no hay recubrimientos naturales de la piel. No podemos apagar nuestro sentido del tacto. Ser humano en el mundo es ser táctil, estar siempre tocando y siendo tocado con cada poro de nuestro cuerpo.
Que tocar la naturaleza pueda salvar las fronteras entre especies tiene sentido intuitivamente. ¿Y hay algún ser del reino vegetal que encarne el tacto más que el musgo y su familia, las briofitas? El musgo es tacto. No pincha la piel del ser al que toca. Y no toma prácticamente nada del huésped con el que está en contacto: el musgo no es un parásito. Sin embargo, ablanda los árboles, evita la erosión del suelo y da cobijo a animales demasiado pequeños para que nos demos cuenta. Está continuamente en contacto con la Tierra y todos sus seres, incluidos nosotros. Dentro de un bosque tropical y en el pavimento de la ciudad, el musgo nos llama. El musgo no está en todas partes ni en ninguna; el musgo está aquí.
In los 921 años de historia de la Universidad de Oxford, mi actual hogar, el toque del musgo ha encantado a mucha gente. Pero, como señala el historiador Mark Lawley , el estudio por separado de los musgos de Gran Bretaña no comenzó hasta finales del siglo XVII. Una de las figuras clave que registró la diversidad de musgos de Gran Bretaña con minucioso detalle fue Johann Jakob Dillenius, botánico alemán. Dillenius estudió medicina, al tiempo que mantenía un gran interés por la botánica, en la Universidad de Giessen, donde escribió su primera obra importante, Catálogo de plantas originarias de los alrededores de Giessen (1718). En el Catálogo, identificó varios musgos y hongos, bajo el epígrafe Criptógamas, que denota las plantas que se reproducen mediante esporas, también conocidas como las plantas inferiores.
Quizá sólo un puñado de botánicos de la época se hubiera molestado en pasar sus días con las manos tocando el suelo que pisan otras personas y en el que hacen sus necesidades los animales. Pero Dillenius lo hizo, y su trabajo impresionó a William Sherard, un destacado botánico inglés. Sherard había adquirido recientemente una enorme colección de plantas de Esmirna (actual Esmirna, en Turquía) y buscaba a alguien que le ayudara a organizarla. Ofreció a Dillenius un trabajo en su jardín de Eltham, Kent; y, en 1721, Dillenius emigró a Gran Bretaña para trabajar en la colección de plantas de Sherard, en los musgos de Gran Bretaña y en un pinax (libro ilustrado) de las plantas de Gran Bretaña.
”
“
Durante los siete primeros años de su estancia en Gran Bretaña, Dillenius vivió entre Eltham y su propio alojamiento en Londres. En 1724 publicó su primer libro en Gran Bretaña, la tercera edición de Synopsis methodica stirpium Britannicarum, escrito originalmente por el botánico y naturalista de Cambridge John Ray en 1670. En la segunda edición de su Synopsis (1696), Ray había identificado 80 tipos de musgos a los que añadió Dillenius, según el relato de George Claridge Druce, 40 tipos de hongos, más de 150 tipos de musgos y más de 200 plantas con semillas. Dillenius dividió los criptogramas en Fungi y Musci, excluyendo los helechos y los equisetos.
Quizá por primera vez, alguien había prestado una atención meticulosa y singular a las plantas inferiores. Me fascinaba imaginarme a un caballero del siglo XVIII dedicando horas y años a tocar y coleccionar los musgos de Kent, Londres, Oxford y Gales. No sabemos mucho de la vida interior de Dillenius, pero de sus cartas se deduce que amaba los musgos y que le gustaba vivir en su compañía. ¿Su vida entre ingleses? No tanto.
¿Por qué Dillenius, un inmigrante bastante inoportuno, volcó toda su energía y esperanza en unas plantas que tendemos a pasar por alto?
Después de tres años de exigente trabajo, se publicó su edición de la Sinopsis de Ray, pero no llevaba su nombre. Sus editores (y Sherard) temían que el pueblo británico no apreciara el nombre de un extranjero en un libro sobre los musgos de su tierra. En una carta a Richard Richardson, otro destacado botánico inglés y colega suyo, Dillenius anunció la publicación de su Sinopsis anónima y lamentó no haber tenido la oportunidad de dedicar el libro al Dr. Richardson públicamente. A pesar de esta omisión, quería que Richardson convenciera a Sherard para que le dejara trabajar en su sueño: la Historia de los musgos. Escribió:
Me refiero a la Historia de los musgos, si pudiera encontrar tiempo para terminarla… ¿podrías [tú] por favor… persuadirle de que me deje disponer de un día a la semana para este fin?
No sería hasta 1732 cuando Dillenius pudo encontrar ese un día a la semana que necesitaba para escribir su Historia.
Aunque Dillenius disfrutó con su trabajo sobre el pinax, su verdadera pasión residía en las plantas inferiores. Durante aproximadamente cuatro años, trabajó en el pinax de Sherard con la esperanza de que algún día pudiera dedicarse a los musgos. Cuando Sherard murió en 1728, el destino de Dillenius cambió de la noche a la mañana. Sherard legó sus libros y plantas a Dillenius, así como una considerable cantidad de dinero que se destinaría al mantenimiento de una cátedra de botánica en Oxford. En su testamento, nombró a Dillenius el primer profesor sherardiano de este tipo.
En 1728, Dillenius se trasladó a Oxford, donde vivió hasta su muerte. Aquí, James Sherard, el hermano menor de su antiguo mecenas, que se comportaba de forma bastante despectiva con Dillenius, le pidió que dejara de trabajar en los musgos y en el pinax, coaccionándole en su lugar para que escribiera un libro sobre el jardín de Eltham, Hortus Elthamensis (1732), por el que Dillenius sufrió importantes pérdidas económicas.
Como profesor de botánica, Dillenius había entrado en el selecto círculo de científicos y botánicos británicos. En 1724 había sido elegido miembro de la Royal Society, pero su vida personal siguió siendo desafortunada. Antes de emigrar a Gran Bretaña, había puesto en la picota a un botánico alemán contemporáneo, Augustus Quirinus Rivinus, lo que hizo de Dillenius una figura despreciada en los círculos académicos. Tuvo algunos admiradores, el más importante de ellos Carl Linnaeus, el botánico sueco cuya obra Systema Naturae (1735) alteró radicalmente el campo de la botánica, pero no tuvo muchos amigos y no sabemos casi nada de su vida personal.
Después de Hortus, Dillenius dedicó su carrera y su vida al estudio de los musgos y, en 1741, publicó Historia Muscorum, o Historia de los Musgos. En 576 páginas y en 85 láminas minuciosamente detalladas, el libro describía 661 taxones de plantas inferiores, incluidos musgos, hongos, líquenes, algas, hepáticas, hornabeques y licopodios. Dividió los Musci, o musgos, en seis géneros: Mnium, Hypnum, Polytrichum, Bryum, Sphangnum y Lycopodium, clasificaciones que siguen siendo útiles hoy en día. Pero el libro, la misión de su vida, no tuvo éxito en el mercado. Pronto empezó a escribir una versión abreviada que pensó que la gente querría comprar a un precio reducido, pero el tiempo le había vencido. Su contemporáneo italiano Pier Antonio Micheli ya había escrito más de una década antes un libro detallado y que definía el género de las criptógamas. En 1747, Dillenius murió de un ataque de apoplejía en su casa de Oxford, con la versión abreviada de la Historia de los musgos sin publicar.
He aquí a alguien que había tocado los musgos durante toda su vida adulta, que respiraba y vivía entre musgos. Me pregunto si eso le reconectó con la naturaleza. Me pregunto si se sintió feliz. ¿Sintió rabia, decepción o traición cuando su nombre fue retirado de su libro? ¿Se sintió utilizado y engañado cuando James Sherard le dejó sin apenas dinero? ¿Qué se sentía al ser considerado extranjero después de haber pasado toda su vida adulta en un lugar? ¿También era extranjero para los musgos? ¿Echaba de menos su hogar? Lo más triste de la historia de Dillenius es que, incluso hoy, su contribución se agrupa bajo el epígrafe “Botánicos continentales” en la historia de la briología británica. No se le celebra ni en Alemania, su patria, ni en Inglaterra, donde vivió y está enterrado. El suyo fue el destino de un emigrante.
Sentí una afinidad inmediata con Dillenius, un desconocido que se había convertido en mi amigo. Durante mis paseos por el Támesis, tenía a mano sus impresionantes ilustraciones y aprendí a diferenciar el Polytrichum del Mnium en su compañía. Siempre me había gustado contemplar los árboles y escuchar los vientos del bosque, pero hace falta una reorientación intencionada de la mente y los sentidos para prestar atención al musgo. El musgo no salta hacia ti, no te atrapa como las agujas de un pino o los brazos de un roble; incluso cuando parece maravilloso, no mantiene tu interés el tiempo suficiente para observar sus minucias. Me pregunté por qué una persona como Dillenius, un inmigrante poco grato, dedicó toda su energía y esperanza a unas plantas que nosotros solemos pasar por alto.
Como historiador, me siento tentado a enumerar razones: el auge de la cosmovisión científica, el colonialismo, el impulso de taxonomizar el mundo de las plantas y los pueblos, el establecimiento de un jardín botánico en Giessen en 1609. Y todo esto podría ser correcto, pero ¿por qué los musgos? ¿Por qué este hombre? El archivo nunca está completo.
Yo crecí en un pueblo lluvioso del Punjab (India), donde la mayor parte de los meses del año vadeaba el barro y el agua de lluvia atascada para llegar a la tienda de la esquina de mi barrio. Durante el monzón, mientras los cielos diluviaban y tronaban, jugaba a la pelota con mis amigos en el parque de la comunidad. Recuerdo los resbalones sobre las rocas cubiertas de musgo. Recuerdo nuestras caderas magulladas. Resbalábamos sobre kai dos veces, a veces tres en un mismo partido. En punyabí, kai no significa exactamente musgo. No taxonomizamos las plantas inferiores en una categoría, como las briofitas, basándonos en su método de reproducción. Los antiguos textos de Ayurveda (un sistema curativo tradicional del norte de la India), como Susruta Samhita y Caraka Samhita, clasifican las plantas en distintas categorías en función de su forma, textura, aspecto, propiedades medicinales y hábitats.
Por ejemplo, Caraka Samhita clasifica las plantas en distintas categorías en función de su forma, textura, aspecto, propiedades medicinales y hábitats.
Por ejemplo, Ceratophyllum demersum, o coontail, una hornwort, se conoce en Ayurveda con los nombres de jalini, jalaja y jalanili, todos los cuales significan: planta que crece en el agua. También la cultura oral atribuye a una misma categoría plantas que ahora sabemos que son muy diferentes morfológicamente. Me pregunto si las clasificamos basándonos en lo que sienten nuestros cuerpos, en el tacto, ya que kai es una palabra común que se utiliza para todo tipo de plantas resbaladizas: algas, líquenes, musgos (pero no todos los musgos). Cualquier crecimiento vegetal, sobre todo cerca del suelo, que te haga resbalar, caer o ambas cosas a la vez es kai.
La frase que utilizamos para referirnos a las algas, líquenes o un musgo resbaladizo sobre una roca es pathar utte kai jammi hoyi hai. La frase tiene al menos dos significados. A grandes rasgos, significa: “El musgo se congela sobre la roca” o “El musgo nace de la roca”. La roca es para el musgo lo que el suelo es para un árbol. No pretendo idealizar las cosas, pero sospecho que el negocio de escarbar y vender musgo nunca despegará en Punjab. En el Reino Unido, sin embargo, el musgo se utiliza con fines ornamentales en casas, aeropuertos y hoteles. El musgo Sphagnum, también conocido como turba o musgo de pantano, se utiliza para aumentar la productividad de los jardines; sus hábitats albergan fauna rara y reservas de carbono, pero su uso en horticultura es colosal. Me pregunto si, además del laberinto de una economía política mundial en la que el Punjab ha sido sobre todo un lugar de experimentación y extracción agrícola más que de consumo, la lengua ha tenido algo que ver en estos enfoques históricamente diferentes del musgo?
En inglés, moss carpets a garden. En el lenguaje está incorporada la idea del musgo como decoración, el musgo como un bello añadido a la naturaleza. La palabra “alfombra” procede del latín carpere, que significa “hacer pedazos”. Alfombrar un objeto es tirar y cubrir, cubrir y tirar, las dos acciones que deciden el destino del musgo.
La botánica moderna tiene una deuda considerable con las oportunidades que brindó el colonialismo
En los siglos que siguieron a Dillenius, se arrancó musgo de todo el mundo para cubrir otros mundos. En nombre de la ciencia y la civilización, los colonizadores extrajeron y explotaron a los pueblos indígenas y tierras y ecosistemas extranjeros. Historiadores de la ciencia como Patricia Fara y Zaheer Baber han demostrado que las expediciones botánicas de científicos ingleses y europeos como Joseph Banks ayudaron a consolidar el poder imperial británico. Al acompañar a los funcionarios coloniales en expediciones por todo el mundo, los botánicos adquirieron conocimientos botánicos y agrícolas pertinentes desde el punto de vista económico y cultural mediante sus prácticas de recolección en diversas partes del mundo, incluida la India.
En la década de 1780, el tercer Profesor Sherardiano de Botánica en Oxford, John Sibthorp, viajó a Grecia y a la actual Turquía para observar y recolectar líquenes. En abril de 1795, Sibthorp fue a Cardamoula (actual Kardamyli, en Grecia). Comentando su viaje, escribió: “La naturaleza del hombre pareció recuperar aquí su forma erguida; ya no observamos el servilismo de mente y cuerpo que distingue a los griegos subyugados por los turcos”. Era la época del colonialismo y el orientalismo; los profesores de botánica sherardianos no eran una excepción. La botánica moderna y su dominio casi mundial tienen una deuda considerable con las oportunidades que brindó el colonialismo.
Que la recolección o extracción científica de plantas y el sometimiento de los pueblos se produjeran simultáneamente significa que los colonizadores tocaron a todo el mundo. Robert Clive tocó la India en 1748, sólo un año después de la muerte de Dillenius, lo que posiblemente definió el curso del colonialismo británico en el subcontinente. En 1794, el año en que Sibthorp escribió su Flora Oxoniensis, el relato histórico más valioso de la flora de Oxfordshire de que disponemos hoy en día, la Compañía de las Indias Orientales se había establecido firmemente en la India.
La historia moderna de tocar musgo es una historia de elitismo, colonialismo y racismo. Cuando toco el musgo de las antiguas murallas, las calles adoquinadas y los colegios cerrados de Oxford, me doy cuenta de que tocar el musgo nunca ha sido una cuestión de intención, sino de acceso. En la Gran Bretaña del siglo XIX, había muchos botánicos de clase trabajadora, hombres y mujeres que habían aprendido botánica memorizando los nombres en latín de las plantas en bares tras largas y agotadoras jornadas de trabajo. Pero la idea de hacer botánica en una taberna era totalmente vergonzosa y horrorosa para las clases elitistas. Aunque la botánica artesanal se extendió por Manchester y Lancashire, no despegó entre las agujas de Oxford.
En las colonias británicas, el colonialismo convirtió el tacto en un privilegio. Aunque los colonizadores emplearon a los pueblos indígenas para que tocaran por ellos, conservaron los derechos sobre el conocimiento de lo que los “nativos” tocaban: los musgos y el mundo más-que-humano. También repudiaron cualquier emoción y afecto que alguien pudiera tener hacia lo no humano. Una planta se convirtió en un objeto que había que escrutar. Un musgo, una alfombra que raspar y examinar. Tocas el musgo para llevártelo a casa y observar su estructura en el nuevo microscopio de tu universidad. Tocas musgo y, sin embargo, no tocas musgo. Al tocar el musgo, no me sentí uno con la naturaleza. Me sentí cortado. No hay tacto puro. No hay retorno a una relación no adulterada con la naturaleza. Entre las yemas de mis dedos y los esporofitos de un lecho de musgo existen siglos de explotación y extracción, y tras ellos, manos humanas y el tacto demasiado humano.
Mientras trabajaba en este ensayo, visitaba regularmente un fresno cercano a mi casa. En su tronco habían empezado a crecer dos tipos de musgo: el musgo estriado común y el Atrichum undulatum, una especie de musgo con hojas en forma de estrella. Los tocaba un día sí y otro también, pero no sabía qué pensar ni qué decir de ellos. Quería que el musgo me contara su historia. Callado, humilde y pacífico, no decía nada. Durante semanas, volví a casa enfadada y confusa. Quizá el musgo no quería que le contara su historia de forma aislada, ya que el musgo nunca está solo. En todo caso, su historia es la de tocar cortezas, agua, rocas, montañas, troncos y humanos. No puedo ir al musgo en busca de paz y soledad, ni para rejuvenecerme en el regazo de la naturaleza, quizá ni siquiera para rumiar sobre la naturaleza y las limitaciones del lenguaje. Tocar el musgo no servirá de nada si no me cuestiono el entramado de relaciones humanas y más-que-humanas desde el que lo toco.
Quizás sea absurdo, incluso fatuo, contemplar si hay algo redentor en el tacto. Si el tacto en sí mismo, como sentido intersubjetivo de la percepción, se ha corrompido, ¿en qué lugar deja eso a nuestros cuerpos y yo, que siempre se tocan? Quiero oponerme a esta interpretación. Porque también existe un tacto más allá de la historia del tacto: la capacidad humana para el tacto y su naturaleza existencial, precaria y carnosa. El tipo de tacto que animó los días de Dillenius en Oxford a pesar de todo. En una historia de la botánica en Inglaterra, el autor Richard Pulteney califica en 1790 a Dillenius de “recluso”, descrito en una ocasión por un corresponsal como “ocupado en pintar Fungi“. Ocupado en tocar la naturaleza.
Richard Kearney, filósofo continental, escribe en su libro Tocar (2021):
Tocar y ser tocado simultáneamente es estar conectado con los demás de un modo que nos premia abrirnos. La carne es corazón abierto: donde estamos más expuestos, piel con piel, atentos a las heridas y cicatrices (empezando por el ombligo), alertas a los recuerdos y traumas preconscientes.
En el mito griego del rey Midas, maldito con la capacidad de convertir en oro todo lo que toca, lo que me perturba y me toca es el deseo de Midas de tocar, y la soledad metálica de su mano, pero también lo que olvida y lo que recuerda cada vez que toca a alguien.
La “carnosidad” del tacto nos desnuda ante el otro: humano y no humano, pero también ante nosotros mismos
El tacto como inquietante recordatorio de la violencia inherente al cuerpo. El tacto que nos devuelve al pasado y a su accidentado terreno. Cuando era niño, solía jugar con mis amigos al “toca y vete”, cuya premisa consistía en que una persona perseguía a todas las demás para intentar tocarlas. Tenías que mantener la delgada línea entre correr con toda tu fuerza hacia tus amigos y hacerles daño con tu ansiosa mano. No fue fácil, y sufrimos algunas lesiones, pero también se nos ocurrió una solución: tu toque sólo cuenta si no hiere a nadie.
El tacto como mano cautelosa. La “carnosidad” del tacto nos desnuda ante el otro, humano y no humano, pero también ante nosotros mismos. El acto de tocar constituye tanto lo percibido como el perceptor, propone Merleau-Ponty. Al tocar lo no humano, soy arrojado al mundo, en un sentido heideggeriano, una y otra vez, y cada vez debo reintegrarme como lo que era antes de tocar. En esta operación continua de desintegración y reintegración, hay un momento generativo en el que no estoy seguro de quién soy, ni pasado-yo, ni futuro-yo. ¿Soy humano? ¿Formo parte de este mundo? ¿Puedo cambiar?
Si, al tocar la naturaleza, no estoy practicando una “conexión con la naturaleza” inocente, sino un contacto cómplice, histórico y también utópico, quizá el contacto pueda reconceptualizarse como una percepción sensorial compleja, estratificada y resistente. Quizás sea al revés. No el tacto en sí mismo como entrega de una experiencia unidimensional e inmediata, sino lo que nosotros -nuestra historia y nuestro presente- hemos diseñado que sea. Quizá la aparente superficialidad del tacto sea la ficción. Las historias (colonial, racial, elitista) de las relaciones humanas con lo no humano pueden haber blanqueado y encasillado el tacto y su potencial de reciprocidad radical y de ajuste de cuentas con el pasado y el presente. Me pregunto si puedo cultivar y aprovechar el tacto no como una cura para mi distanciamiento del mundo no humano, sino como una exposición abierta a ese mundo y al nuestro. Tacto del francés antiguo toche, un golpe o, incluso, un ataque. Toque como un apremio abierto.
Justo antes de la primavera, salí a pasear por el bosque. Habían caído más troncos. En el suelo del bosque brillaba el musgo de la madera, una especie de musgo con tallos rojos y hojas plumosas. Me acordé del poema “Ajo silvestre” (2020) de Séan Hewitt, en el que escribe: “El mundo está oscuro / pero el bosque está lleno de estrellas”. Sin luna a la vista y con el cielo encapotado, el camino de vuelta a casa fue melancólico. Saqué las llaves de la chaqueta y cayeron al suelo. Bajo la farola, un musgo verde plateado, Bryum argenteum, brillaba acunando mis llaves. El musgo es la memoria de la Tierra que vive a mi puerta. Debo acogerlo dentro: debo tocarlo y dejar que me deshaga.
”
•••
(Nikita Azad) es doctoranda en Historia de la Ciencia, la Medicina y la Tecnología en el Hertford College de la Universidad de Oxford. Es autora de “Dakhalandazi” (de próxima publicación en 2022), una recopilación de ensayos sobre el género y la sexualidad en el Punjab.