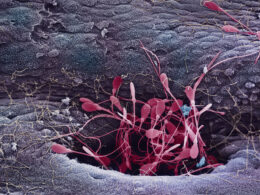“
En 1996 salí de Rusia por primera vez para pasar un año escolar en Estados Unidos. Era una beca prestigiosa; tenía 16 años y mis padres estaban muy ilusionados con la posibilidad de que, de algún modo, entrara después en Yale o Harvard. Yo, sin embargo, sólo podía pensar en una cosa: conseguir un novio americano.
En mi escritorio guardaba un precioso documento de la vida americana, que me había enviado una amiga que se había mudado a Nueva York un año antes: un artículo sobre la píldora, extraído de la revista femenina estadounidense Seventeen. Lo leí tumbada en la cama, sintiendo que se me secaba la garganta. Mirando fijamente sus páginas brillantes, soñé que allí, en otro país, me convertiría en alguien guapa, alguien por quien los chicos se volvieran. Soñé que yo también necesitaría este tipo de píldora.
Dos meses más tarde, en mi primer día en el instituto Walnut Hills de Cincinnati, Ohio, fui a la biblioteca y cogí prestada una pila de Seventeen que era más alta que yo. Estaba decidida a averiguar exactamente qué ocurría entre los chicos y las chicas estadounidenses cuando empezaban a gustarse, y qué se suponía que debía decir y hacer yo para llegar a la etapa en que “la píldora” resultaría necesaria. Armada con un rotulador fluorescente y un bolígrafo, busqué palabras y expresiones que tuvieran que ver con la conducta americana en el cortejo y las escribí en tarjetas separadas, tal y como me había enseñado mi profesora de inglés en San Petersburgo.
Pronto deduje que el ciclo vital de una relación aprobada por Seventeen pasaba por varias etapas claras. Primero, te enamorabas, normalmente de un chico uno o dos años mayor que tú. Después, preguntabas un poco para saber si era “guapo” o “imbécil”. Si era lo primero, Seventeen te daba el visto bueno para “enrollarte” con él una o dos veces después de “invitarle a salir”. A lo largo del proceso, debías marcar varias casillas: ¿sentías que el joven “respetaba tus necesidades”? ¿Te sentiste cómoda “haciendo valer tus derechos”, en particular, rechazando o iniciando el “contacto corporal”? ¿Cómo fue la “comunicación”? Si alguna de las casillas quedaba sin marcar, le “dejarías” y empezarías a buscar un sustituto, hasta que apareciera alguien que fuera “buen novio”. Entonces empezarías a “enrollarte en el sofá” y te convertirías en una usuaria de la píldora.
Sentada en la biblioteca del colegio americano, miré fijamente mis docenas de notas manuscritas y vi que se abría un abismo: un abismo entre los ideales del amor con los que había crecido y las cosas exóticas que me estaba encontrando ahora. De donde yo venía, los chicos y las chicas “se enamoraban” y “se veían”; el resto era un misterio. La película dramática para adolescentes con la que creció mi generación de rusos -una réplica socialista de Romeo y Julieta ambientada en un barrio de Moscú- era deliciosamente inespecífica en cuanto a las declaraciones de amor. Para expresar sus sentimientos por la heroína, el protagonista recitaba las tablas de multiplicar: “Dos por dos son cuatro. Es tan cierto como mi amor. Tres por tres es nueve. Eso significa que eres mía. Y dos por nueve es 18, y ése es mi número favorito porque a los 18 nos casaremos.’
¿Qué más había que decir? Ni siquiera nuestras novelas rusas de 1.000 páginas podían igualar la complejidad del sistema romántico de Seventeen. Cuando se enzarzaban en aventuras amorosas, las condesas y los oficiales no eran precisamente elocuentes; actuaban antes de hablar, y después, si no estaban muertos a consecuencia de sus precipitadas empresas, miraban a su alrededor enmudecidos y se rascaban la cabeza en busca de explicaciones.
Aunque aún no tenía un doctorado en sociología, resultó que lo que había estado haciendo con los ejemplares de Seventeen era exactamente el tipo de trabajo que realizan los sociólogos de la emoción para comprender cómo conceptualizamos el amor. Analizando el lenguaje de revistas populares, programas de televisión y libros de autoayuda, y realizando entrevistas a hombres y mujeres de distintos países, estudiosos como Eva Illouz, Laura Kipnis y Frank Furedi han demostrado claramente que nuestras ideas sobre el amor están dominadas por poderosas fuerzas políticas, económicas y sociales. Juntas, estas fuerzas conducen al establecimiento de lo que podemos llamar regímenes románticos: sistemas de conducta emocional que afectan a la forma en que hablamos de lo que sentimos, determinan los comportamientos “normales” y establecen quién es elegible para el amor, y quién no.
El enfrentamiento de los regímenes románticos es una de las consecuencias más graves del amor.
El choque de regímenes románticos era precisamente lo que yo estaba experimentando aquel día en la biblioteca del colegio. La chica de diecisiete años estaba entrenada para tomar decisiones sobre con quién intimar. Racionalizaba sus emociones en términos de “necesidades” y “derechos”, y rechazaba los compromisos que no parecían compatibles con ellas. Fue educada en el Régimen de la Elección. Por el contrario, la literatura clásica rusa (que, cuando yo estaba llegando a la mayoría de edad, seguía siendo la principal fuente de normas románticas en mi país), describía sucumbir al amor como si fuera un poder sobrenatural, incluso cuando iba en detrimento de la comodidad, la cordura o la vida misma. En otras palabras, crecí en el Régimen del Destino.
Estos dos regímenes se basan en principios opuestos. Ambos convierten el amor en un calvario a su manera. Sin embargo, en la mayoría de las culturas occidentales de clase media (incluida la Rusia contemporánea), el Régimen de la Elección se impone sobre todas las demás formas de romance. Las razones de ello parecen residir en los principios éticos de las sociedades democráticas neoliberales, que consideran la libertad como el bien supremo. Sin embargo, hay pruebas fehacientes de que debemos reconsiderar nuestras convicciones, para ver cómo, de hecho, podrían estar perjudicándonos de forma invisible.
Para comprender el triunfo de la elección en el ámbito romántico, tenemos que verlo en el contexto del llamamiento más amplio de la Ilustración al individuo. En economía, el consumidor ha tomado las riendas del fabricante. En la fe, el creyente se ha hecho cargo de la Iglesia. Y en el romance, el objeto del amor se ha vuelto gradualmente menos importante que su sujeto. En el siglo XIV, contemplando las trenzas doradas de Laura, Petrarca llamó “divina” a la destinataria de su afecto y creyó que era la prueba más sublime de la existencia de Dios. Unos 600 años más tarde, otro hombre deslumbrado por un montón diferente de trenzas doradas -Gustav von Aschenbach, de Thomas Mann- llegó a la conclusión de que era él, y no el apuesto Tadzio, la piedra de toque del amor:
[E]l amante estaba más cerca de lo divino que el amado; pues el dios estaba en uno pero no en el otro, quizá el pensamiento más tierno y burlón que jamás se haya pensado, y fuente de toda la astucia y la dicha secreta que conoce el amante.Esta observación de la novela de Mann Muerte en Venecia (1912) resume un gran salto cultural que se produjo en algún momento cercano al comienzo del siglo XX. De algún modo, el Amante desplazó al Amado del centro de atención. El Otro divino, incognoscible e inalcanzable ya no es el tema de nuestras historias de amor. En su lugar, nos interesa el Yo, con todos sus traumas infantiles, sueños eróticos e idiosincrasias. Examinar y proteger a este frágil Yo enseñándole a elegir adecuadamente sus afectos es el proyecto principal del Régimen de Elección, un proyecto que se lleva a cabo utilizando una versión popularizada del conocimiento psicoterapéutico.
El requisito más importante para que el Yo sea capaz de elegir adecuadamente sus afectos es que sea capaz de elegir adecuadamente sus afectos.
El requisito más importante para la elección no es la disponibilidad de múltiples opciones. Es la existencia de un elegidor inteligente y soberano que conozca bien sus necesidades y que actúe en función de su propio interés. A diferencia de todos los amantes anteriores, que se desbocaban y actuaban como niños perdidos, el nuevo héroe romántico aborda sus emociones de forma metódica y racional. Acude a un analista, lee literatura de autoayuda y participa en terapia de pareja. Además, puede que aprenda “lenguajes del amor”, lea sobre programación neurolingüística o cuantifique sus sentimientos marcándolos en una escala del 1 al 10. El filósofo estadounidense Philip Rieff llamó a este tipo “el hombre psicológico”. En Freud: La mente de un moralista (1959), Rieff lo describe como “antiheroico, astuto, que cuenta cuidadosamente sus satisfacciones e insatisfacciones, que estudia los compromisos no provechosos como los pecados que más hay que evitar”. El hombre psicológico es un tecnócrata romántico que cree que la aplicación de las herramientas adecuadas en el momento oportuno puede enderezar la enmarañada naturaleza de nuestras emociones.
Esto, por supuesto, no es cierto.
Esto, por supuesto, se aplica a ambos sexos: la mujer psicológica también sigue las reglas o, mejor dicho, Las Reglas: Time-tested Secrets for Capturing the Heart of Mr Right (1995). He aquí algunos de los secretos probados por el tiempo que han reunido sus autoras, Ellen Fein y Sherrie Schneider:
Regla 2. No hables primero con un hombre (y no le saques a bailar)
Regla 3. No mires fijamente a los hombres ni hables demasiado
Regla 4. No quedes con él a medias ni tengas una cita a la holandesa
Regla 5. No le llames y no le devuelvas las llamadas casi nunca
Regla 6. Termina siempre primero las llamadas
La premisa de Las Reglas es sencilla: como los hombres están programados genéticamente para perseguir a las mujeres, si éstas les muestran el más mínimo grado de empatía o interés, el efecto es alterar el equilibrio biológico, “castrando” al hombre y reduciendo a la mujer a la condición de un miserable animal abandonado.
Hay que minimizar ese campo minado de llamadas no devueltas y correos electrónicos ambiguos. No más lágrimas. No más palmas sudorosas. No más poesía, sonatas, pinturas
Las Reglas ha sido criticada por un grado casi idiota de determinismo biológico. Sin embargo, siguen apareciendo nuevas ediciones, y la feminidad “difícil de conseguir” que propugna se ha convertido en un lugar común de los consejos modernos para ligar. ¿Por qué sigue siendo tan popular? La razón radica seguramente en su mensaje subyacente:
En el Régimen de Elección, la tierra de nadie del amor -ese campo minado de llamadas no devueltas, correos electrónicos ambiguos, perfiles de citas borrados y silencios incómodos- debe reducirse al mínimo. Se acabaron las cavilaciones sobre “qué pasaría si” y “por qué”. No más lágrimas. No más palmas sudorosas. No más suicidios. No más poesía, novelas, sonatas, sinfonías, pinturas, cartas, mitos, esculturas. El hombre o la mujer psicológicos sólo necesitan una cosa: un progreso constante hacia una relación sana entre dos individuos autónomos que satisfagan mutuamente sus necesidades emocionales… hasta que una nueva elección los separe.
Este triunfo de la elección también se ve reforzado por argumentos sociobiológicos. El cautiverio de por vida en una mala relación, nos dicen, es cosa de neandertales. Helen Fisher, profesora de antropología de la Universidad de Rutgers y la investigadora del amor más famosa del mundo, sugiere que hemos superado nuestra herencia agrícola milenaria y ya no necesitamos relaciones monógamas. Ahora estamos evolutivamente impulsados a buscar parejas diferentes para necesidades diferentes, si no simultáneamente, sí en etapas diferentes de nuestra vida. Fisher celebra la moderna falta de presión para comprometerse: todos deberíamos, idealmente, pasar al menos 18 meses con alguien para decidir si es bueno para nosotros y si formamos una buena pareja. Con la disponibilidad absoluta de anticonceptivos, los embarazos no deseados y las enfermedades pueden erradicarse por completo; la maternidad está totalmente desvinculada del cortejo, por lo que podemos tomarnos el tiempo necesario para poner a prueba a nuestra pareja potencial sin miedo a las consecuencias.
La sexualidad y la maternidad son dos cosas distintas.
Comparado con otras convenciones históricas sobre el romance, el Régimen de Elección podría parecer una chaqueta de Gore-Tex al lado de un cilicio. Su mayor promesa es que el amor no tiene por qué causar dolor. Según la polémica que Kipnis desarrolla en Contra el Amor (2003), el único sufrimiento que reconoce el Régimen de Elección es la tensión supuestamente productiva de “trabajar en una relación”: las lágrimas derramadas en la habitación del terapeuta de parejas, los miserables intentos de sexo conyugal, la inspección diaria de las necesidades mutuas, la decepción de una ruptura con alguien que “no es bueno para ti”. Se te permite tener los músculos doloridos, pero no puedes tener accidentes. Al convertir a los amantes con el corazón roto en los autores de sus propios problemas, el consejo popular produce una nueva forma de jerarquía social: una estratificación emocional basada en la identificación errónea de la madurez con la autosuficiencia.
Y esto, según el consejo popular, es lo que hace que los amantes con el corazón roto se conviertan en los autores de sus propios problemas.
Y esto, argumenta Illouz, es precisamente por lo que el amor del siglo XXI sigue doliendo. En primer lugar, carecemos de la legitimidad de aquellos duelistas y suicidas enamorados de los siglos anteriores. Al menos gozaban de un reconocimiento social basado en la comprensión general del amor como una fuerza loca e inexplicable a la que ni siquiera las mentes más fuertes pueden resistirse. Hoy en día, anhelar un par de ojos concretos (o de piernas, para el caso) ya no es una ocupación válida, por lo que los retortijones de amor se ven exacerbados por la conciencia de la propia inadecuación social y psicológica. Desde la perspectiva del Régimen de Elección, las desgarradas Emmas, Werthers y Annas del siglo XIX no son simplemente amantes ineptas: son psicológicamente analfabetas, cuando no evolutivamente pasadas de moda. Mark Manson, un entrenador de relaciones con más de 2 millones de lectores en Internet, escribe:
El sacrificio romántico está idealizado en nuestra cultura. Enséñame casi cualquier película romántica y te mostraré a un personaje desesperado y necesitado que se trata a sí mismo como mierda de perro por estar enamorado de alguien.
En el Régimen de Elección, comprometerse con demasiada fuerza, demasiado pronto, demasiado ansiosamente es señal de una psique infantil. Muestra una preocupante disposición a abandonar el interés propio, tan central en nuestra cultura.
En segundo lugar, y aún más importante, el Régimen de Elección es ciego a las limitaciones estructurales que hacen que algunas personas estén menos dispuestas -o sean menos capaces- de elegir que otras. Esto ocurre no sólo porque tengamos dotaciones desiguales de lo que la socióloga británica Catherine Hakim denomina “capital erótico” (es decir, algunos somos más guapos que otros). De hecho, el mayor problema de la elección es que grupos enteros de individuos podrían, en realidad, verse perjudicados por ella.
Un baño de burbujas no puede sustituir a una mirada cariñosa ni a una llamada de teléfono largamente esperada, y mucho menos dejarte embarazada, sugiera lo que sugiera Cosmo
Illouz, profesor de Sociología en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha argumentado persuasivamente que el atractivo individualista del Régimen de Elección tiende a presentar el deseo de compromiso como “amar demasiado”, es decir, amar en contra del propio interés. Aunque se patologiza a bastantes hombres con el corazón roto por su “necesidad” e “incapacidad para dejar ir”, son sobre todo las mujeres las que entran en las categorías de “codependientes” e “inmaduras”. En todas las clases y razas, se les enseña a ser autosuficientes, a “no amar demasiado”, a “celebrarse a sí mismas” (según Las Reglas, más arriba).
El problema es que un baño de burbujas no puede sustituir a una mirada cariñosa o a una llamada telefónica largamente esperada, y mucho menos dejarte embarazada, sugiera lo que sugiera Cosmo. Claro que puedes someterte a una fecundación in vitro y convertirte en una madre soltera inspiradoramente madura y maravillosamente independiente, con unos trillizos prósperos. Pero el mayor don del amor -el reconocimiento de la propia valía como individuo- es una cuestión esencialmente social. Para ello, necesitas un Otro significativo. Tienes que beber mucho Chardonnay para eludir este hecho tan evidente.
Pero quizá el mayor problema del Régimen de Elección se deba a su concepción errónea de la madurez como autosuficiencia absoluta. Se infantiliza el apego. El deseo de reconocimiento se convierte en “necesidad”. La intimidad nunca debe desafiar los “límites personales”. Mientras se nos regaña incesantemente para que asumamos responsabilidades por nosotros mismos, se nos desaconseja encarecidamente que las asumamos por nuestros seres queridos: al fin y al cabo, nuestra interferencia en sus vidas, en forma de consejos o sugerencias de cambio no solicitados, podría impedir su crecimiento y autodescubrimiento. Atrapados entre demasiados escenarios de optimización y opciones de fracaso, nos enfrentamos a la peor aflicción del Régimen de Elección: el ensimismamiento sin autosacrificio.
De donde yo vengo, sin embargo, tenemos el problema opuesto: el autosacrificio a menudo se produce sin demasiado autoexamen. Julia Lerner, socióloga israelí de las emociones de la Universidad Ben Gurion del Néguev, realizó recientemente un estudio sobre la forma en que los rusos hablan del amor. El objetivo de su investigación era averiguar si, como resultado del giro poscomunista y neoliberal, la brecha entre la revista Seventeen y la novela de Tolstoi había empezado por fin a cerrarse. La respuesta es: en realidad, no.
Habiendo analizado los debates en varios programas de entrevistas televisivas, realizado entrevistas y efectuado análisis de contenido de la prensa rusa, estableció que, para los rusos, el amor sigue siendo “un destino, un acto moral y un valor; es irresistible, exige sacrificio e implica sufrimiento y dolor”. De hecho, mientras que el concepto de madurez que subyace en el corazón del Régimen de Elección considera el dolor romántico como una aberración y un signo de mala toma de decisiones, los rusos consideran que la madurez es la capacidad de soportar ese mismo dolor, a veces hasta un grado absurdo.
A un estadounidense de clase media que se enamora de una mujer casada se le aconseja romper con ella y programar 50 horas de terapia. Un ruso en una situación similar, sin embargo, irrumpe en la casa de la mujer y la saca de la mano, directamente de la placa con borsch guisado, pasando por delante de niños llorosos y un marido congelado con el mando del juego en la mano. A veces, sale bien: Conozco a una pareja que lleva 15 años felizmente junta desde el día en que él la secuestró de una fiesta conyugal de Año Nuevo. Pero en la mayoría de los casos, el Régimen del Destino produce desorden.
En términos de cifras a granel, los rusos tienen un mayor número de matrimonios, divorcios y abortos per cápita que cualquier otro país desarrollado. Estas estadísticas documentan un ímpetu por hacer lo que sea necesario para actuar según las emociones, y a menudo a costa de la propia comodidad. El romanticismo ruso va estrechamente acompañado del abuso de sustancias, la violencia doméstica y los niños abandonados: los subproductos de unas vidas que nunca se pensaron muy claramente. Al parecer, creer en el destino cada vez que te enamoras no es una gran alternativa a la elección excesiva.
Pero para resolver las aflicciones de nuestra cultura, no necesitamos renunciar por completo al principio de elección. En lugar de ello, debemos atrevernos a elegir lo desconocido, a asumir riesgos no calculados y a ser vulnerables. Por “vulnerabilidad” no me refiero a la exposición coqueta de debilidades destinada a poner a prueba la compatibilidad entre tú y tu cita. Mi alegato es a favor de la vulnerabilidad existencial, de la re-mistificación del amor en lo que esencialmente es: una fuerza impredecible que suele pillarte desprevenido.
Entonces. Haz proposiciones amorosas ruidosas. Múdate con alguien antes de sentirte completamente preparado para ello. Tener un hijo cuando el momento parece inoportuno
Si la comprensión de la madurez como autosuficiencia es tan perjudicial para la forma en que amamos bajo el Régimen de Elección, entonces es precisamente esta comprensión la que hay que reconsiderar. Para llegar a ser verdaderamente adultos, debemos aceptar la imprevisibilidad que conlleva amar a alguien distinto de nosotros mismos. Deberíamos atrevernos a cruzar esos límites personales y correr un paso por delante de nosotros mismos; no a ritmo ruso, tal vez, pero sí un poco más rápido de lo que estamos acostumbrados.
Entonces Haz proposiciones amorosas en voz alta. Irte a vivir con alguien antes de sentirte completamente preparado para ello. Refunfuñar a tu pareja sin motivo y que esa persona te responda refunfuñando, sin más, porque somos humanos. Tener un hijo cuando el momento parece inoportuno. Y, por último, tenemos que volver a reclamar nuestro derecho al dolor. Atrevámonos a agonizar por amor. Como sugiere Brené Brown, socióloga que estudia la vulnerabilidad y la vergüenza en la Universidad de Houston, tal vez “nuestra capacidad de ser íntegros nunca pueda ser mayor que nuestra disposición a que nos rompan el corazón”. En lugar de obsesionarnos con la integridad de nuestro yo, tenemos que aprender a dar partes de ese yo a los demás, y reconocer, por último, que dependemos unos de otros, aunque un columnista de Seventeen lo llame codependencia.
”
•••
Es socióloga y editora de debates de openDemocracy Rusia. Nació en San Petersburgo y vive en Berlín, y está trabajando en un libro sobre las percepciones del amor en Rusia y en Occidente.
Polina Aronson es socióloga y editora de debates de openDemocracy Russia.