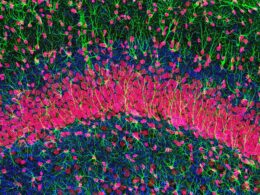“
Filosofía pop-up. Para, siéntate y piensa. Eso es lo que escribí en una pizarra blanca, y luego me la llevé fuera y la coloqué junto a una pequeña silla plegable cerca de la entrada de mi despacho en la City, Universidad de Londres.
Durante una semana, viajé por Londres con dos tumbonas plegables y una pizarra blanca. Mi presa eran los lugares con mucha estupidez. Me había instalado frente a la Bolsa de Londres, un gran banco que había sido rescatado por el contribuyente, las Casas del Parlamento, Oxford Street, la Catedral de San Pablo y la BBC. Ahora tocaba reflexionar sobre las estupideces más cercanas a casa. Así que instalé mis tumbonas frente a mi propia universidad.
Estudiantes y profesores iban y venían, veían las tumbonas, me miraban, leían mi cartel. Algunos parecían sorprendidos. Otros hicieron una foto con sus teléfonos inteligentes. Muchos se rieron. Unos pocos se sentaron y se unieron a mí en unos minutos de tranquila contemplación.
Se supone que las universidades son sedes del aprendizaje y motores de la economía del conocimiento. Pero una década dedicada a estudiar organizaciones intensivas en estupidez me había enseñado que, con demasiada frecuencia, las universidades son invernaderos de la idiotez organizada. Yo mismo soy profesor. Cuando pido a mis colegas de distintas universidades que describan sus propias instituciones, una de las palabras que utilizan con más frecuencia es “estúpido”. Comparten historias de universidades británicas que valoran más un artículo de revista de unas pocas páginas que una monografía emblemática de cientos de páginas. Oí hablar de una gran universidad pública que gastó decenas de millones de dólares en desarrollar una universidad privada que sólo atraía a un puñado de estudiantes. Mi editor intervino con la historia de una universidad estadounidense de la Ivy League que gastó 25 millones de dólares en lanzar una “red de conocimiento” en línea llamada Fathom, que cerró al cabo de tres años. Mi favorita era la historia de un experto en inteligencia de fama mundial que se convirtió en presidente de una universidad estadounidense y rápidamente gastó más de un millón de dólares en cambios administrativos. Durante su breve mandato, alienó al profesorado instituyendo proyectos favoritos e insistiendo en que vistieran de marrón por el campus los viernes.
Cuanto más investigaba, más descubría que las universidades invertían habitualmente tiempo, energía y recursos en todo tipo de iniciativas inútiles. Esto creaba una densa maraña administrativa que a menudo hacía que incluso las tareas más sencillas fueran extremadamente ineficaces. Hoy en día, las universidades realizan habitualmente campañas de rebranding para distinguirse, pero que acaban haciéndolas más indistinguibles de sus homólogas. Echa un vistazo al sitio web de una universidad y encontrarás la misma palabrería de relaciones públicas sobre su investigación puntera, su enseñanza de primera clase y su relevancia para el mundo real. También verás fotos de los mismos tres estudiantes holgazaneando en el césped. Una mujer, una persona de color y un hombre blanco. Las sedes de enseñanza superior más aventureras añaden dos hombres al fondo jugando al frisbee. Universidades de extremos opuestos del mundo tienen campañas de marca casi idénticas. La Universidad de Búfalo utilizó una imagen de edificios universitarios superpuesta con las palabras “Aquí es cómo”; a 9.000 millas de distancia, la Universidad de Sídney utilizó una imagen similar de edificios antiguos, de nuevo con el lema “Aquí”.
En muchas universidades, la imagen de los edificios antiguos es muy parecida a la de la Universidad de Sídney.
En muchas universidades, el simple hecho de que el sector comercial haya adoptado una práctica es razón suficiente para que los dirigentes la prueben. Esto mantiene a los consultores vendiendo modas de gestión en las empresas, pero suele dar lugar a un denso sedimento de procedimientos y normativas que pocos comprenden y ninguno cree realmente que sean eficaces. Las universidades apoyan culturas que animan al profesorado a trabajar hasta altas horas de la noche investigando y escribiendo artículos académicos que serán leídos por un pequeño puñado de otros expertos hiperespecializados. Lo que rara vez apoyan es el tiempo para pensar.

Esperaba que mis tumbonas dieran a profesores y estudiantes la oportunidad, aunque fuera por un momento, de no hacer nada más que pensar. Un puñado de colegas se unió a mí, tranquilamente sentados. ‘Está bien poder pensar por una vez’, dijo uno. Me he pasado casi todo el día escribiendo reseñas de trabajos de investigación sin sentido”, comentó otro. Eso es bastante absurdo”, añadió. Otro me dijo: “Es como estar en mi casa de verano en Finlandia. Ahí es cuando pienso.
Hoy en día vivimos en una cultura de la irreflexión. La Encuesta Estadounidense sobre el Uso del Tiempo descubrió que, aunque el 95% de los encuestados afirmaba haber realizado al menos una actividad de ocio durante las 24 horas anteriores, el 84% no había pasado nada de tiempo relajándose o pensando. Un estudio de investigadores de la Universidad de Harvard descubrió que cuando nos dedicamos a pensamientos que no están directamente relacionados con la actividad presente (lo que se denomina divagar mentalmente), tendemos a ser menos felices. Un reciente estudio de psicólogos de la Universidad de Virginia pidió a los sujetos que simplemente se sentaran en una habitación y “sólo pensaran” de 6 a 15 minutos. En la habitación había un botón que permitía a los sujetos electrocutarse si lo deseaban. Los investigadores descubrieron que la mayoría de los sujetos preferían electrocutarse a sentarse tranquilamente y pensar. Una persona se electrocutó 190 veces durante este breve periodo.
El vasto ejército de dispositivos electrónicos que nos rodea ha demostrado ser un hábil aliado de nuestro miedo a pensar. Hace tan sólo una o dos décadas, la vida cotidiana nos ofrecía muchos ratos en los que podíamos estar abandonados a nuestros pensamientos: haciendo cola, sentados en el transporte público, parados en un atasco, o incluso esperando a un amigo. Hoy en día, lo primero que hace la gente cuando se enfrenta a un momento de inactividad es echar mano de su smartphone. Un estudio realizado por la agencia de estudios de mercado Harris Interactive en 2013 descubrió que utilizamos nuestros teléfonos inteligentes cuando caminamos por la calle, vemos películas o estamos en lugares de culto religioso; el 12% admitió utilizar su teléfono mientras se duchaba; el 9% había consultado su teléfono inteligente mientras mantenía relaciones sexuales.
Una vez interrumpidos, los empleados tardan una media de 25 minutos en volver a su tarea original
La estimulación incesante dificulta la capacidad de pensamiento. Un estudio sugirió que distraerse constantemente con información reduce momentáneamente el cociente intelectual de una persona en 10 puntos, el doble del efecto perjudicial para la inteligencia de fumar marihuana. Mezclar los dispositivos electrónicos con actividades como trabajar, jugar con los niños o tener relaciones sexuales significa que estamos dividiendo la atención entre múltiples tareas. Aunque algunos pensamos que se nos da muy bien la multitarea, la realidad es que no es así. Los neurocientíficos han descubierto que nadie, propiamente dicho, realiza varias tareas a la vez. Las personas simplemente rebotan entre diferentes tareas, haciendo cada una de ellas menos que bien, como argumentan Adam Gazzaley y Larry D Rosen en The Distracted Mind (2016). Un estudio experimental realizado por Alessandro Acquisti y Eyal Peer en la Universidad Carnegie Mellon descubrió que, cuando se interrumpe a los estudiantes que realizan un examen, su rendimiento disminuye un 20%.
Los estudiantes que se distraen son más propensos a las distracciones.
Las organizaciones que hacen un uso intensivo del conocimiento ya están llenas de distracciones. Muchas reuniones, llamadas telefónicas, mensajes y consultas de compañeros son peticiones sin sentido que impiden pensar. Las oficinas de planta abierta suelen empeorar las cosas, ya que invitan a todo tipo de interrupciones, desde el compañero demasiado hablador hasta el jefe entrometido. Esto lleva a los empleados a cambiar de tarea con frecuencia. Según un estudio de Gloria Mark, de la Universidad de California en Irvine, los empleados de una oficina cambian de tarea una media de cada 11 minutos aproximadamente. Una vez que han sido interrumpidos, los empleados tardan una media de 25 minutos en volver a su tarea original. Las cifras son aterradoras.
En su estudio El Principio de Progreso (2011), Teresa Amabile y Steven Kramer, de la Harvard Business School, descubrieron que nada contribuía más a la sensación de un buen día de trabajo que el tiempo para concentrarse y avanzar en una tarea importante. Con la distracción siempre a nuestro alcance, parece que necesitamos desesperadamente un poco más de tiempo para pensar.
Me pregunté cómo sería un espacio en el que la gente sólo pudiera pensar. Me vino a la mente la imagen de Ludwig Wittgenstein sentado en una tumbona en sus habitaciones escasamente decoradas de Cambridge. Así empezó mi experimento con la filosofía pop-up. Quería ofrecer a la gente la oportunidad de detenerse, sentarse y pensar, aunque sólo fuera durante cinco minutos.
Hay una pequeña plaza pública justo fuera de la Bolsa de Londres, justo enfrente del Banco de Inglaterra. A mediodía de un día nublado de principios de otoño, me senté en una de las tumbonas blancas. Estaba nerviosa. ¿Vendría la policía y me acusaría de alterar el orden público?
En cinco minutos, tuve mi primer recluta. Una mujer australiana de mediana edad que quería hablar sobre terrorismo. Pronto se nos unió una mujer inglesa y empezó a hablar de su hija, que estudiaba filosofía en la universidad. Es una pensadora profunda”, dijo la mujer. Al cabo de cinco minutos, se habían ido. Las personas que me rodeaban, en su mayoría trabajadores de empresas financieras cercanas, estaban almorzando. Devoraban paquetes de patatas fritas y apuraban sus teléfonos inteligentes. Luego, algún que otro turista se paraba, se reía y sacaba una foto que probablemente subiría a Facebook más tarde ese mismo día.
Sintiéndome descorazonado por el modesto debut público de la filosofía pop-up, volví a mis propios pensamientos, o lo intenté. Me pregunté en qué debía pensar. ¿En la ciudad? ¿Los rituales de los oficinistas a la hora de comer? ¿El capitalismo financiero? Me pregunté si, si tuviera acceso a un botón que pudiera darme una sacudida eléctrica vivificante, lo pulsaría ahora. Poco a poco me fui sumiendo en una especie de placentera nada, observando cómo las nubes pasaban por encima de los edificios. ¿Esto es pensar? me pregunté. Cuando dieron las dos de la tarde, me levanté, doblé la silla y me dirigí a la estación de metro.
Bañarse bajo la lluvia: parecía caracterizar algunos de los años que había pasado estudiando textos filosóficos
Sostuve mis dos tumbonas en un ruidoso tren subterráneo, y contemplé lo que había aprendido de mi primera experiencia con la filosofía emergente. Desde luego, me sentía mucho más tranquila. Aun así, también sentí decepción por el hecho de que sólo los turistas se hubieran unido a mi experimento. ¿Se permitiría alguien que no estuviera de vacaciones el lujo de sentarse a pensar unos instantes? La pregunta me molestaba, en parte porque no podía concentrar mi propia mente y limitarme a pensar durante unas horas. Una consideración me hizo sospechar que la filosofía pop-up no había sido del todo un fracaso: una vez que superaba el deseo de centrarme en algo (ya fuera la naturaleza del capitalismo multinacional o el reloj de la plaza), el simple vagabundeo mental parecía ser una experiencia del todo placentera.
Pensar en el futuro.
Deseosa de continuar con la filosofía pop-up, me aventuré a volver unos días más tarde, a la catedral de San Pablo, la iglesia más importante de Londres. Me acompañó mi amiga Barbara. Desplegamos las tumbonas, colocamos el cartel que rezaba “Para, siéntate y piensa” y me senté en una de ellas. Barbara se quedó a cierta distancia para observar. En pocos minutos empezó a llover. Una chica se acercó corriendo y preguntó: “¿Por qué tomas el sol bajo la lluvia? Su padre se la llevó a rastras, pero su pregunta seguía en pie. Tomar el sol bajo la lluvia. Parecía caracterizar algunos de los años que había pasado estudiando textos filosóficos.
Durante las semanas siguientes, viajé por Londres con mi experimento de filosofía pop-up. Lo instalé en Oxford Street, una de las calles más concurridas de Europa y una de las más contaminadas. La mayoría de los compradores me ignoraron. Los pocos que se interesaron me preguntaron si estaba promocionando una nueva marca de lujo. Los únicos que parecían interesados eran los proselitistas religiosos. Quizá me veían como competencia.
Fuera de la sede de la BBC, sólo me encontré con un aburrido guardia de seguridad. Ya tenía tiempo más que suficiente para pensar durante su turno. Llevé el experimento a Speakers’ Corner, un lugar de Hyde Park donde la gente se reúne para debatir sobre cualquier tema imaginable. Aquí, la filosofía pop-up atraía a los transeúntes que encontraban un momento de silencio en el cacofónico mercado de las ideas, un bienvenido respiro. Se me acercó un alborotador en busca de presa. Muy listo”, dijo con evidente desaprobación. Me explicó que el cartel emergente de filosofía contenía un diabólico mensaje oculto. No lo entendí.
Yo pensé que la filosofía pop-up podría encontrar su lugar en el corazón del poder político: Westminster. Desplegué las sillas en la Plaza del Parlamento y fantaseé con la idea de que los políticos que pasaban por allí dedicaban unos momentos de su jornada a reflexionar sobre lo que estaban haciendo. Quizás la filosofía pop-up instigaría una nueva era de razón pública, empezando aquí mismo. En lugar de eso, un grupo de adolescentes alemanas ansiosas por hacerse selfies se reunió alrededor de mis sillas. Les siguió una familia estadounidense. El padre hacía el pino detrás de mi tumbona mientras la madre adoptaba la postura del “Pensador” en una silla y sus hijos mordisqueaban puñados de caramelos. Los políticos y funcionarios que pasaban por allí estaban demasiado absortos en sus teléfonos para darse cuenta de la filosofía emergente.
Interesantemente, la sede londinense de un banco que había sido rescatado por el gobierno durante la crisis financiera fue el lugar del mayor éxito de la filosofía pop-up. A los pocos minutos de desplegar las sillas, un guardia de seguridad se preocupó de asegurarse de que yo estaba fuera de la propiedad del banco. Resolví esto moviéndome unos centímetros. Inmediatamente después se acercaron otros dos miembros del personal de seguridad, preocupados por el riesgo que la filosofía pop-up podía suponer para la reputación del banco. Les pisaba los talones una indigente que me preguntó qué estaba haciendo. Pensando”, le dije. Me contestó: “No tengo tiempo para eso”.
Un flujo constante de trabajadores del banco vieron mi cartel y sonrieron. Muchos hicieron fotos, presumiblemente para colgarlas en las redes sociales. Algunos se sentaron unos minutos, reflexionaron en silencio y siguieron su camino. Otros pocos quisieron hablar, incluida una antropóloga reconvertida en inversora de alto riesgo que me dijo que anhelaba disponer de algo de tiempo para utilizar su mente durante el día. Un filósofo analítico reconvertido en empresario tecnológico se sentó y habló de su preocupación por la forma en que la filosofía involucraba al público. El sitio de los bancos rescatados suscitó tanto el temor a la filosofía emergente como las respuestas más reflexivas, lo que sugiere que algunas energías profundamente contradictorias se arremolinan en torno a estas instituciones financieras.
La filosofía emergente fue más una ocasión para hacerse selfies que para la autorreflexión
Volví a mi universidad y, una vez más, monté un pop-up de filosofía. Aquí pensaba reflexionar sobre lo que me había enseñado el experimento. No soy neurocientífico, así que carecía de lecturas de EEG o escáneres de IRMf para comprender cómo había cambiado la actividad cerebral de los participantes en mi experimento. Todo lo que tenía eran notas de mis observaciones.
La filosofía pop-up había demostrado que pensar en público podía ser un riesgo para la seguridad. Para muchas personas, la filosofía pop-up era más una ocasión para hacerse selfies que para reflexionar. A pesar de la invitación a sentarse y simplemente pensar, la gente no podía resistirse a la distracción digital. Pero docenas de personas se sentaron tranquilamente, pensaron y siguieron adelante. Unos pocos valientes hablaron conmigo. La mayoría compartía la preocupación de que la filosofía, y el pensamiento en general, se hubieran convertido en algo que sólo ocurre dentro de los confines seguros de las universidades. A estos peatones reflexivos les preocupaba que escaseara el pensamiento en la vida pública cotidiana. Sentado fuera de mi propia universidad, me preguntaba cuánto se piensa de verdad dentro de ella.
Mi experimento de filosofía pop-up invitaba a la gente a sentarse y pensar. No estoy seguro de hasta qué punto los pocos minutos que pasé sentado en una tumbona hicieron filosófica a la gente. No me convenció de que una buena dosis de filosofía pública haga que la vida pública sea más reflexiva. Sin embargo, ciertamente, en las docenas de horas que pasé con la filosofía pop-up, sentado en una tumbona por Londres, pensé más de lo que había pensado en años mientras estaba en mi despacho de la universidad. Tal vez lo más importante que me enseñó el experimento fue algo que Aristóteles escribió hace 2.500 años: la contemplación es una gran virtud humana que puede conducirnos a la felicidad.
La contemplación es una gran virtud humana que puede conducirnos a la felicidad.
Alentada por estas reflexiones, recogí mis tumbonas por última vez y regresé a la Plaza del Parlamento. Un severo guardia de seguridad me indicó que no se me permitía sentarme en la Plaza. En su lugar, me vi obligado a colocar la filosofía pop-up y su cartel en el sendero. Me encontraba junto al lugar donde Brian Haw había acampado durante casi 10 años en protesta contra la guerra de Irak. Mientras me relajaba y me ponía a pensar en que era una forma mucho más agradable de pasar la mañana que esclavizándome con alguna tarea administrativa en la oficina, oí una voz que salía de una furgoneta blanca de reparto. ¿Qué es la verdad?”, gritó el conductor. Eso es lo que intento averiguar”, respondí antes de que cambiara el semáforo y se alejara.
•••
es catedrático de Comportamiento Organizativo en la Cass Business School de la City, Universidad de Londres. Es autor de Buscando desesperadamente la superación personal: A Year Inside the Optimisation Movement (2017), escrito junto con Carl Cederström. Su último libro es Business Bullshit (2018).