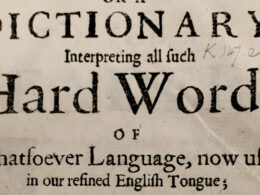“
Hay una teoría en psicología llamada teoría de las teorías. Es una teoría sobre teorías. Aunque esto pueda parecer obvio, la teoría de la teoría conduce a conclusiones contraintuitivas. Hace un cuarto de siglo, los psicólogos empezaron a señalar importantes vínculos entre el desarrollo de las teorías científicas y el funcionamiento del pensamiento cotidiano, incluido el pensamiento infantil. Según los teóricos de la teoría, un niño aprende construyendo una teoría del mundo y contrastándola con la experiencia. En este sentido, los niños son pequeños científicos: formulan hipótesis a partir de observaciones, comprueban sus hipótesis experimentalmente y luego revisan sus puntos de vista a la luz de las pruebas que reúnen.
Según Alison Gopnik, teórica de la Universidad de California en Berkeley, la analogía funciona en ambos sentidos. No se trata sólo de que “los niños son pequeños científicos”, escribió en su paper “El científico como niño” (1996), “sino de que los científicos son grandes niños”. Dependiendo de dónde mires, puedes ver el método científico en un niño, o detectar el niño interior en un científico. En cualquier caso, la teoría teórica hace que sea fácil ver conexiones entre el aprendizaje elemental y la teorización científica.
Esto debería ser bastante sorprendente. Al fin y al cabo, los científicos pasan por un mucho entrenamiento para pensar como lo hacen. Sus resultados son exactos; sus métodos, exigentes. La mayoría de nosotros compartimos la sensación de que el pensamiento científico es difícil, incluso para los científicos. Esta dificultad percibida ha reforzado (al menos hasta hace poco) el respeto colectivo por la pericia científica del que depende el apoyo a la investigación de vanguardia. También es lo que confiere a la teoría teórica su poderosa pegada. Si la ciencia es tan difícil, ¿cómo pueden los niños -y, algunos teóricos de la teoría argumentar, incluso los infantes – pensar como científicos en algún sentido significativo? De hecho, en la era de lo que Erik M. Conway y Naomi Oreskes llaman “los mercaderes de la duda” (por no decir en la era de Trump), ¿no es peligroso sugerir que la ciencia es un juego de niños?
Para comprender esta cuestión, demos un paso atrás. La afirmación de que los niños son científicos se basa en una determinada idea sobre lo que es la ciencia. Para los teóricos -y para muchos de nosotros- la ciencia consiste en producir teorías. Cómo lo hacemos suele representarse como una breve lista de pasos, como “observar”, “formular hipótesis” y “probar”, pasos que se han blasonado en carteles y recitado en debates durante el último siglo. Pero, ¿de dónde viene esta idea de que la ciencia es un conjunto de pasos, un método? Resulta que no necesitamos remontarnos a Isaac Newton o a la Revolución Científica para encontrar la historia del “método científico” en este sentido. La imagen de la ciencia que tenemos la mayoría de nosotros, incluso la mayoría de los científicos, procede de un lugar sorprendente: la psicología infantil moderna. El método científico, tal y como lo conocemos hoy en día, procede de los estudios psicológicos de los niños de hace tan sólo un siglo.
A principios del siglo XX, los psicólogos se dedicaron a elaborar los métodos de su nueva disciplina estudiando “otras mentes”. Los niños resultaron ser sujetos convenientes. Estudiar el desarrollo mental de los niños proporcionó a los psicólogos un modelo de pensamiento, incluido el suyo propio: el pensamiento científico. Vieron sus métodos de investigación en las mentes de los niños que estudiaban. Así pues, la ciencia ha sido siempre un juego de niños. Esto no significa que sea fácil, ni sustituible, ni que deba suprimirse. Todo lo contrario. Volver a este momento formativo arroja una luz brillante sobre la autoridad de la ciencia moderna, incluido su método.
In o alrededor de marzo de 1910, el método científico cambió. A diferencia de la transformación del carácter humano que, en su ensayo “El Sr. Bennett y la Sra. Brown” (1924), Virginia Woolf afirmaría que tuvo lugar nueve meses después, conocemos la causa de este cambio en las ideas sobre el método científico. Fue un pequeño libro del filósofo estadounidense John Dewey titulado Cómo pensamos (1910). Más concretamente, se trataba de un párrafo de la mitad del libro de Dewey, en el que sometía a un cuidadoso análisis lo que él denominaba un acto completo de pensamiento. El breve esquema de Dewey sobre el aprendizaje infantil se convertiría en la representación axiomática moderna del pensamiento científico. Al examinarlo”, escribió:
cada instancia revela, más o menos claramente, cinco pasos lógicamente distintos: (i) una dificultad sentida; (ii) su localización y definición; (iii) la sugerencia de una posible solución; (iv) el desarrollo mediante el razonamiento de los fundamentos de la sugerencia; (v) la observación y el experimento posteriores que conducen a su aceptación o rechazo; es decir, la conclusión de creer o no creer.
Este es el método científico moderno. La lista de Dewey ha pasado a estructurar gran parte de la educación científica desde entonces. El historiador John Rudolph ha mostrado cómo, a raíz de Cómo pensamos, los autores de libros de texto científicos adaptaron estos pasos como un cómodo resumen del trabajo que se esperaba de científicos y estudiantes. Era una taquigrafía cómoda. Anteriormente, los autores que presentaban el método científico se habían apoyado en los densos escritos de John Stuart Mill, William Whewell y otros lógicos del siglo XIX. Dewey les proporcionó un relato mucho más económico que ahora podían insertar sin más en sus libros.
La historia sería bastante sencilla si se detuviera ahí. El autor publica un libro, otros lo encuentran útil, el libro influye en la forma en que la gente ha pensado sobre la ciencia desde entonces. Pero la historia es más complicada, e interesante, porque a Dewey no le gustó que los pasos que esbozó se convirtieran en la representación estándar del método científico. Después de todo, no había llamado a su libro Cómo piensan los científicos o Cómo deberíamos pensar. Lo había llamado Cómo pensamos. Su intención era que el párrafo tan citado y el libro describieran el pensamiento ordinario, la forma en que la gente resuelve los problemas de la vida cotidiana.
Por eso Dewey ilustró su “acto completo de pensamiento” con ejemplos mundanos. En uno, describe cómo podrías calcular la forma más rápida de cruzar la ciudad para acudir a una reunión. Otro ejemplo se refiere a fregar los platos. La afirmación de Dewey era que todo pensamiento -desde estas actividades cotidianas hasta los niveles más elevados de teorización- compartía un conjunto de características que podían distinguirse y estudiarse por separado. Cómo pensamos estaba dirigido a profesores y otras personas que necesitaban predecir y guiar de forma rutinaria procesos de pensamiento de todo tipo.
El propio Dewey afirmó que pensar es pensar.
El propio Dewey era una especie de experto en esta rutina, ya que había fundado y, durante 10 años, dirigido la Escuela Laboratorio de la Universidad de Chicago. La Escuela de Laboratorio, como era y es conocida, fue un lugar importante de lo que llegaría a llamarse el movimiento educativo progresista. Aunque Dewey se había trasladado a la Universidad de Columbia en Nueva York cuando se publicó Cómo pensamos, el libro era en muchos sentidos el producto de las lecciones que había aprendido trabajando con profesores y alumnos en la Escuela de Laboratorio desde su fundación en 1896 hasta su marcha en 1904.
Las escuelas eran para la filosofía lo que los laboratorios eran para la física: lugares controlados para la generación de conocimiento
La escuela era un “laboratorio” en tres sentidos. En primer lugar, como en la posterior tradición Montessori, la visión de Dewey era que los niños aprenden haciendo. Concretamente, aprenden experimentando. En la Escuela de Laboratorio, esto significaba que los niños, desde una edad temprana, realizaban trabajos de laboratorio en toda una serie de materias. Hacían química trabajando en la cocina; aprendían botánica cultivando plantas en el jardín. En todo momento, Dewey y sus colegas utilizaron ampliamente términos como “experimento” y “laboratorio”. Para ellos, todo acto de aprendizaje se consideraba experimental en un sentido importante.
Los profesores también experimentaban en la Escuela Laboratorio. En este segundo sentido, era un “laboratorio” de pedagogía. Los sujetos experimentales de los profesores eran los niños de sus aulas, con los que probaban nuevas ideas y materiales. Después, los profesores ajustaban los planes de estudio a lo que parecía adecuado a los hábitos de aprendizaje de los niños. Dewey veía los experimentos de alumnos y profesores como dos caras de la misma moneda. La ley para presentar y tratar el material”, escribió en “Mi credo pedagógico” (1897) poco después de fundar la escuela, “es la ley implícita en la propia naturaleza del niño”. Experimentar en el aula era un proceso dinámico entre el alumno y el profesor.
A su vez, la propia obra de Dewey era experimental. Los niños aprendían experimentando, los profesores enseñaban experimentando y Dewey filosofaba experimentando. Este tercer sentido era el que Dewey tenía en mente cuando propuso “una escuela experimental completa” al presidente de la Universidad de Chicago en 1894. La promesa de tal escuela le ayudó a alejarse de la Universidad de Michigan. Para Dewey, “la escuela es la única forma de vida social que está abstraída y bajo control, que es directamente experimental”. Así, “si la filosofía ha de ser alguna vez una ciencia experimental, la construcción de una escuela es su punto de partida”. Las escuelas eran para la filosofía lo que los laboratorios eran para la física: lugares controlados para la generación de conocimiento.
Dewey no empezó con la ambición de transformar la educación y la comprensión científica. Al llegar a Chicago antes que su familia en otoño de 1894, necesitaba encontrar una escuela para sus propios hijos. Esta necesidad concreta acabó convirtiéndose en la Escuela de Laboratorio. En mi mente crece la imagen de una escuela”, escribió entonces a Alice, su primera esposa, añadiendo: el material y los métodos para una escuela de este tipo existen ahora por ahí dispersos”. Al igual que en los planes de estudio que diseñó más tarde, fue el interés práctico -en este caso, la educación de sus propios hijos- lo que allanó el camino para el avance teórico de Dewey.
El avance fue sencillo. Estudiar a los niños para mejorar la enseñanza enseñó a Dewey que “la actitud nativa y virgen de la infancia” tenía mucho en común con el pensamiento científico. La forma en que los niños se acercaban al mundo estaba, como él decía, “cerca, muy cerca, de la actitud de la mente científica”. Cien años antes de la teoría teórica, Dewey estaba acercando a niños y científicos por algo más que una simple analogía. Los dos grupos compartían algo. Averiguar qué compartían fue el centro de gran parte de la obra de Dewey.
L observar a los niños parecía revelar mucho sobre los científicos. Utilizar su escuela como laboratorio -en los tres sentidos- proporcionó a Dewey no sólo un lugar donde poner a prueba sus ideas sobre la cognición y la enseñanza, sino también un lugar donde averiguar cosas nuevas sobre la propia ciencia. Observando a los niños estudiar, Dewey adquirió conocimientos sobre su propio método de pensamiento. La espontaneidad y la socialidad eran las principales características que Dewey veía en los niños y que reconocía en la ciencia.
Dar rienda suelta a niños y profesores en el aula fomentaba la espontaneidad y permitía a Dewey observarla. Al relatar una lección de dibujo en su libro La escuela y la sociedad (1915), Dewey se esforzó en subrayar que cualquier instrucción que se diera a los alumnos “no se daba ya hecha; primero se necesitaba y luego se llegaba a ella experimentalmente”. Este enfoque daba a los alumnos la oportunidad de producir soluciones novedosas, lo que -a su vez- conducía a nuevas percepciones sobre el papel de la espontaneidad en la enseñanza y el aprendizaje. Al observar “el libre juego del instinto comunicativo de los niños”, Dewey decidió que la enseñanza, y la ciencia, también debían ser espontáneas.
Este lenguaje del instinto apunta a uno de los principales supuestos básicos de la psicología en este periodo: la teoría evolutiva. En las décadas posteriores a la publicación por Charles Darwin de El origen de las especies (1859), muchos psicólogos de la época se pusieron a trabajar para esbozar su impacto en el estudio de la mente. La atención de Dewey a la espontaneidad derivó de este proyecto común. La evolución, tanto en el mundo natural como en el mental, otorgaba un papel clave al azar. Las variaciones aleatorias eran necesarias para el cambio de las especies, mientras que las ideas espontáneas eran esenciales para el desarrollo mental. Observar a los niños jugando convenció a Dewey de que la espontaneidad también era crucial para el progreso científico.
No fue el único en darse cuenta de ello. En todas las ciencias humanas de finales del siglo XIX, los científicos se asomaron a “otras mentes” y acabaron viendo la suya propia. Al igual que Dewey, muchos promovían visiones explícitamente evolucionistas de la naturaleza y la mente humanas. Tales puntos de vista les permitieron mirar en las mentes de animales no humanos en busca de las raíces del razonamiento humano. Los vínculos hereditarios, aunque distantes, entre los humanos y sus parientes no humanos prometían que siempre había algo que aprender sobre nuestras propias mentes a partir del cuidadoso estudio de las mentes de los demás. Los primeros años de lo que ahora llamamos psicología evolutiva llevaron a los científicos a pensar en sus propios métodos de formas nuevas.
Tomemos, por ejemplo, el sistema de “rata en un laberinto” desarrollado por los psicólogos de la época. Hoy en día, observar a las ratas navegar por laberintos parece algo muy alejado de reflexionar sobre la naturaleza de la ciencia. Pero hacia 1900, cuando se desarrolló esta técnica, era mucho lo que estaba en juego en el razonamiento de las ratas. Willard Small, un estudiante de postgrado de la Universidad Clark que ayudó a desarrollar el aparato, sintió que podía ver a las ratas exhibir lo que denominó “razonamiento experimental” mientras giraban a izquierda y derecha en busca de una recompensa. Persiguiendo ellos mismos un ideal experimental, Small y sus colegas veían experimentos por todas partes, incluso en los animales que estaban observando.
Las ratas eran sólo una parte de la abundante colección de animales de la psicología en aquellos años. Esta ciencia en auge atrapaba, cronometraba y ponía a prueba a gatos, perros, pájaros, simios y -sí- adultos y niños humanos, con el fin de sondear los mecanismos y límites de sus mentes. En todo momento, los psicólogos que los estudiaron se enfrentaron a la misma pregunta: ¿cuánto de lo que ocurría en otras mentes podía observarse, y cómo? El psicoanálisis de Sigmund Freud fue una respuesta a esta pregunta; el conductismo de John Watson y, más tarde, de B.F. Skinner fue otra. Como todos estos investigadores comprendieron, escudriñar en otras mentes era siempre una forma de sondear la propia.
La espontaneidad fue una lección que Dewey aprendió de los niños. La naturaleza intensamente social del pensamiento fue otra
La psicología infantil -llamada “estudio del niño” en aquella época- no fue una excepción. Como en todas las nuevas ciencias humanas, los sujetos reales del estudio infantil no eran el único objetivo del campo; a menudo se utilizaba a los niños como sustitutos. Para muchos, la mente del niño era una ventana a la suya propia. Inocentes de vergüenza e incapaces de subterfugios (o eso se creía), los niños parecían revelar el funcionamiento interno de la mente adulta. Mientras que la autoconciencia impedía a los adultos actuar espontáneamente en el laboratorio, los niños no tenían esos reparos. Así pues, su comportamiento se consideraba como aspectos de la psique adulta, ahora ocultos.
Ciertos científicos fueron aún más lejos. En esta era evolutiva, algunos consideraron el estudio de los niños como una visión de un pasado compartido, común a todos los pueblos y culturas. Desde este punto de vista, el juego infantil simbolizaba los rasgos y comportamientos de nuestros antepasados humanos -y a veces incluso no humanos-. Los científicos reconcebían las emociones crudas de la infancia como pruebas de la prehistoria humana. Otro punto de vista, a menudo opuesto, consideraba el juego infantil como una práctica necesaria para la vida adulta. Las peleas entre hermanos preparaban a las personas para enfrentamientos posteriores, con mayores riesgos. En cualquier caso, los psicólogos de principios del siglo XX veían las actividades espontáneas de los niños como pistas sobre el mundo en general, con implicaciones de gran alcance.
Dewey fundó la Escuela de Laboratorio en esta atmósfera embriagadora y sugerente. Los estudios que realizó allí constituyen la base de su “acto completo de pensamiento” y, como resultado, del método científico moderno. Como muchos de sus contemporáneos, buscó en el aprendizaje de los niños las claves para el avance de la psicología. Para que el campo creciera, él y otros pensaban que tendría que estar abierto a nuevas ideas, a menudo descabelladas. En otras palabras, los científicos debían seguir el ejemplo de los niños y mantenerse abiertos a lo improbable e incluso a lo absurdo.
La espontaneidad fue una de las lecciones que Dewey aprendió de los niños. La naturaleza intensamente social del pensamiento fue otra. Estudiar “el libre juego del instinto comunicativo de los niños” le mostró que los niños aprenden haciendo y hablando. Los niños entran en clase como individuos, con objetivos e intereses a los que los profesores prestan atención, pero aprenden mejor como grupos, agrupándose y rebotando ideas. En una serie de conferencias que Dewey pronunció en apoyo de la Escuela de Laboratorio y recogidas en el volumen La Escuela y la Sociedad, dedicó gran parte de su atención a las interacciones entre los alumnos en el aula.
Después de que Dewey se marchara a Columbia, su colega y amigo íntimo George Herbert Mead siguió desarrollando estas ideas sobre la naturaleza social del aprendizaje. Mead, figura fundadora del campo de la psicología social, convirtió el estudio de los factores sociales en una teoría social del conocimiento a lo largo de una dilatada carrera. En el ensayo “La conciencia social y la conciencia del significado” (1910), publicado el mismo año que Cómo pensamos, Mead llegó a la conclusión de que no hay significado, y quizá tampoco yo, aparte del contexto social en el que existe. En términos filosóficos, esta visión del significado es un eco familiar del pragmatismo estadounidense. En términos pedagógicos, anunciaba un nuevo énfasis en el carácter relacional de la enseñanza y el aprendizaje.
En el posterior ensayo “El método científico y el pensador individual” (1917), Mead enraizó incluso las más enrarecidas búsquedas científicas en un mundo de valores y fines sociales. Para los científicos, como para los niños, progresar en la búsqueda del conocimiento significaba elaborar tanto los retos como los métodos en una comunidad de coinvestigadores. Las implicaciones aquí son radicales. Llevada al extremo, la opinión de Mead era que nunca sabemos las cosas por nosotros mismos: en la medida en que el conocimiento y el aprendizaje van de la mano, y todo aprendizaje es social, entonces incluso nuestros pensamientos privados están moldeados por las relaciones sociales. El aprendizaje en la infancia nos muestra algo que la imagen idealizada del genio solitario no logra captar y, al final, parece acercarse más a las realidades de la comunidad científica.
Cuando los teóricos ven la ciencia en la mente de un niño, están viendo algo que ha estado ahí todo el tiempo. La lista de pasos que nos enseñaron a la mayoría de nosotros cuando éramos estudiantes de primaria fue en sí misma el producto de la investigación sobre los estudiantes de primaria. En un sentido muy real, debemos los ideales inculcados en la ciencia y su método a un grupo de psicólogos que se fijaron en los niños para comprender mejor cómo pensamos.
En cierto modo, esta historia oculta no debería sorprender. Las categorías que utilizan los psicólogos para estudiar a sus sujetos se solapan inevitablemente con los términos que utilizan para describirse a sí mismos, como seres humanos. Al fin y al cabo, todos fuimos niños alguna vez, incluidos los psicólogos. Sea lo que sea lo que hacen los niños cuando se enfrentan a un nuevo problema o intentan dominar una tarea, nosotros también lo hicimos y lo seguimos haciendo.
Pero el secreto, bien conocido por la mayoría de los científicos, es que la “ciencia” no nos “dice” nada. La ciencia es un medio, no un mensaje
Lo que es sorprendente es que hayamos perdido de vista los vínculos generativos y habilitadores entre la psicología infantil y el estudio científico. Debería ser obvio, en cierto sentido, que los niños aprenden material nuevo de formas que reflejan el progreso de la investigación científica. Lo que hay que explicar no es cómo los niños llegaron a parecer “pequeños científicos” a los teóricos, sino cómo dejaron de parecerlo. La respuesta, en parte, tiene que ver con la cantidad de ciencia que existe: su mera masa. Hoy en día se publica mucha más ciencia, en más especialidades, que en 1900. Con tanta ciencia, no hay tiempo suficiente para estar al día, y mucho menos para evaluarla a fondo. Incluso los científicos están abrumados por la ciencia. ¿Cómo podría un niño mantenerse al día?
También hay una dimensión cualitativa. Lo que está en juego al definir lo que cuenta como ciencia -y lo que no- es más importante que nunca. En una época de negacionismo climático y escepticismo sobre las vacunas, la idea de pintar la ciencia con una brocha gorda parece poco aconsejable, si no políticamente sospechosa. ¿Qué ocurre con la autoridad científica si el método que la hace funcionar está en la cabeza de los niños? Estas inquietudes no son necesariamente nuevas, pero parecen haber alcanzado un nivel que hace que las afirmaciones de los teóricos de la teoría sean más contraintuitivas que nunca.
Hoy en día, la ciencia se debate entre la accesibilidad y la autoridad. Las crisis de replicación y las afirmaciones sobre la filtración de datos aparecen junto a frases como “los estudios dicen” y “lo que la ciencia nos dice”. Pero el secreto, bien conocido por la mayoría de los científicos, es que la “ciencia” no “nos dice” nada. La ciencia es un medio, muy eficaz, no un mensaje. Dewey lo veía así: la ciencia es menos lo que dicen un conjunto de personas llamadas científicos que una manera de decir las cosas. La ciencia es un estilo de razonamiento. Esto es lo que convirtió a los niños en “pequeños científicos”, al menos originalmente.
Queda por contar la historia de cómo la ciencia llegó a identificarse con un método concreto. La cuestión, entonces y ahora, es hasta dónde llega ese método y quién es capaz de utilizarlo. Convertir a los niños en científicos no es quitarle importancia a la ciencia. Más bien, vincular el método científico y el juego de los niños podría ayudarnos a imaginar nuevas formas de poner la ciencia a trabajar en el mundo que nos rodea.
”
•••
Es profesor adjunto de Historia en la Universidad de Michigan. Actualmente está terminando un libro sobre el método científico y empezando otro sobre el hábito.