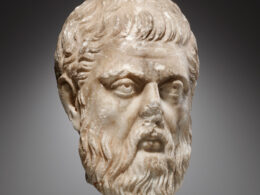“
Cuando la enfermera del hospicio me llamó la mañana del 2 de abril para decirme que mi padre había muerto a las 7.38 h, sólo dos días después de que le dieran el alta en el hospital y siete horas después de que yo llegara a la ciudad para verle, el mundo me pareció de repente extraño, a medio formar. Reconocía las formas de las cosas, pero me costaba comprender lo que veía. No me di cuenta de hasta qué punto él era un pilar de mi existencia, hasta que ese pilar se desmoronó. Desde el día en que nací, era una presencia constante, incluso a 2.000 millas de distancia -él vivía en Maryland, yo en Nuevo México- y ahora ya no existía. Por mucho que mi mente racional supiera que esto era cierto, para el resto de mí simplemente no parecía posible.
Por fuera, mantuve la calma, realizando tranquilamente las indeseadas tareas que incumben al hijo mayor de un difunto: informar a otros familiares, hacer los preparativos, avisar a organismos públicos, empresas, organizaciones, a la universidad en la que fue bibliotecario durante 33 años. Pero por dentro, era un torbellino de emociones: tristeza, confusión, rabia, incredulidad, miedo, arrepentimiento, culpabilidad. A veces, en las primeras horas, días y semanas tras su muerte, me costaba respirar. No podía concentrarme. Olvidaba las cosas. El cansancio era una constante, por mucho que durmiera. Llegué a comprender lo que Joan Didion quería decir en El Año del Pensamiento Mágico (2005), una crónica de su dolor por la pérdida de su marido, cuando escribió: “Me di cuenta de que, por el momento, no podía confiar en mí misma para presentar un rostro coherente al mundo.”
Esta niebla de dolor es una niebla que me impide concentrarme.
Resulta que esta niebla del dolor es tan común como el propio dolor. Cuando la neuróloga Lisa Shulman perdió a su marido de cáncer hace nueve años, “había una gran tristeza, pero ése no era el principal problema”, recuerda. Era la desorientación. Me sentía como si me despertara en un mundo completamente extraño. Porque toda la infraestructura de mi vida cotidiana había desaparecido por completo.
Se encontró perdida en el tiempo, acabando en lugares familiares sin saber cómo había llegado hasta allí, recuerda. No se trata simplemente de incomodidad o ansiedad. Es aterrador”, dice. Porque sientes, como dijo Didion hace mucho tiempo, que te estás volviendo loca.
La idea de las cinco etapas del duelo, común en el mundo occidental, no ayuda. Se ha convertido en parte del espíritu de la época que pasamos por estas etapas sucesivamente, de la negación a la ira, de la negociación a la depresión y finalmente a la aceptación. La psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross propuso por primera vez estas cinco etapas del duelo en su libro Sobre la muerte y el morir (1969) como forma de describir la experiencia de las personas que se enfrentan a una enfermedad terminal. Más tarde, junto con el experto en muerte y agonía David Kessler, amplió la idea para explicar la respuesta del doliente a la pérdida en Sobre la pena y el duelo (2005). Pero en los últimos años, psicólogos y neurobiólogos se han dado cuenta de que el duelo es mucho más complejo e individualista. Los estragos del duelo son muchos y variados. Una persona en duelo se siente triste, por supuesto, pero también puede sentirse enfadada, irritable, cansada, desmotivada, desinflada, incluso molestarle más de lo normal el ruido. Como Shulman, neuróloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, pueden cuestionarse su identidad, su lugar en el mundo.
Resulta que la teoría de las cinco etapas del duelo no es una forma especialmente útil de pensar en el duelo. De hecho, puede ser perjudicial: si lo que sentimos no encaja en el molde, podemos pensar que algo va mal con nosotros o con las personas que nos rodean.
“Es importante destacar que podemos apartarnos de nuestro instinto para hacer cosas que nos reconfortan creyendo que hay formas correctas e incorrectas de comportarse”, escribe Shulman en su libro Antes y después de la pérdida (2018). Pero nuestra experiencia de la pérdida es personal e íntima. No se presta bien a la generalización; es tan única como nosotros.’
El estudio de los afligidos ha revelado lo diversas que son las experiencias de duelo de las personas, pero también algunas pautas interesantes. En un notable estudio sobre la depresión en los afligidos, publicado en el Diario de Investigación Psiquiátrica en 2015, los investigadores hicieron un seguimiento de 2.512 personas que habían perdido a su cónyuge o a un hijo, una vez antes y tres veces después de la pérdida, en un periodo de 18 años. Descubrieron que, aunque el 7% sufría una depresión crónica que persistía durante todo el periodo de estudio, la mayoría de los participantes -aproximadamente el 68%- sólo experimentaba una depresión leve, o ninguna en absoluto. Mientras tanto, el 11% declaró haber sufrido depresión antes de la muerte, pero que ésta había disminuido con el tiempo, y el 13% experimentó duelo crónico, es decir, una aparición de la depresión después de la muerte.
Su propia experiencia le sirvió de inspiración a la hora de decidir qué hacer con el duelo crónico.
Su propia experiencia inspiró a Shulman, que estudia la enfermedad de Parkinson, a investigar la neurología del duelo como forma de comprender lo que le estaba ocurriendo. En su libro, que entrelaza su historia de dolor con la ciencia del duelo, señala que el dolor es una experiencia humana universal que nuestro cerebro ha evolucionado para gestionar. A lo largo de milenios de pérdidas colectivas, el cerebro ha desarrollado una sofisticada estrategia para ayudarnos a soportar el duelo y, finalmente, a curarnos, afirma la psicóloga Natalia Skritskaya. El duelo es una reacción natural”, afirma. Por muy perturbadoras y extrañas que sean estas reacciones, existen buenas razones para ellas.
Aprendí que el dolor tiene un efecto tan poderoso en nosotros que reconfigura el cerebro: el sistema límbico, una parte primitiva del cerebro que controla las emociones y los comportamientos que garantizan nuestra supervivencia, se convierte en el centro de atención, mientras que el córtex prefrontal -el centro del razonamiento y la toma de decisiones- se retira a las alas.
“Desde un punto de vista evolutivo, estamos fuertemente programados para responder a algo que constituye una amenaza”, afirma Shulman. A menudo no pensamos en la pérdida de un ser querido como una amenaza en ese sentido, pero, desde la perspectiva del cerebro, así es como se percibe literalmente.
Como una enfermera severa que impone reposo en cama, el cerebro suprime los centros de control de toma de decisiones y planificación
Esa percepción de amenaza significa que nuestra respuesta de supervivencia – “lucha o huye”- se pone en marcha, y las hormonas del estrés inundan el cuerpo. Los trabajos de la psicóloga Mary-Frances O’Connor, de la Universidad de Arizona, y de otros han descubierto niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, en los afligidos.
Mientras el cortisol fluye rápidamente, el cerebro se rehace -al menos temporalmente- para ayudarnos a soportar el trauma del duelo. En las semanas posteriores a una pérdida, el cerebro, como una enfermera severa que se impone a sí mismo un reposo temporal, suprime los centros de control de las funciones superiores, como la toma de decisiones y la planificación. Al mismo tiempo, dice Shulman, las áreas implicadas en la emoción y la memoria trabajan horas extras, controlando qué emociones y recuerdos pasan. Los escáneres cerebrales de los afligidos muestran que el dolor activa partes del sistema límbico, a veces denominado “cerebro emocional”. Entre las regiones límbicas afectadas están la amígdala, que gobierna la intensidad de las emociones y la percepción de las amenazas; el córtex cingulado, que interviene en la interacción entre las emociones y la memoria; y el tálamo, una especie de estación de retransmisión que transmite señales sensoriales al córtex cerebral, el centro de procesamiento de la información del cerebro.
“Para mantener la función y la supervivencia, el cerebro actúa como un filtro que detecta el umbral de emociones y recuerdos que podemos y no podemos manejar”, escribe Shulman en su libro. Poco podemos hacer para cambiar esta respuesta, añade, aunque no necesariamente querríamos hacerlo; es esencial para adaptarse a la pérdida. Básicamente, estamos a merced de todo este proceso”, afirma Shulman.
Así que mi incapacidad para formar frases coherentes o recordar lo que abrí en el frigorífico no es nada de lo que deba preocuparme, me asegura Skritskaya; mi cerebro simplemente ha reducido mi pensamiento para permitirme tolerar la pérdida. La contrapartida es una cognición difusa, lo que he llegado a describir a mis amigos como “cerebro de duelo”.
“El duelo ocupa mucho ancho de banda en el cerebro”, escribe Shulman en su libro. El comportamiento extraño y la incoherencia son consecuencias esperables de las respuestas protectoras del cerebro tras un trauma emocional.
Jigual que el cuerpo sabe qué hacer para curar una herida, el cerebro sabe qué hacer para curarse tras una pérdida. Pero esa curación lleva su tiempo, dice Skritskaya: “Requiere bondad y ser amable con uno mismo”.
La duración del duelo varía de una persona a otra. Para algunas personas, el dolor de la pérdida puede pasar en unas pocas semanas o meses, mientras que otras pueden seguir sintiendo una profunda pena un año después.
Si el dolor de la pérdida dura más tiempo que el de la pérdida, hay que ser amable con uno mismo.
Sin embargo, si el duelo es demasiado intenso durante demasiado tiempo, puede volverse problemático, según sugieren investigaciones recientes. Muchos psicólogos creen ahora que, si la preocupación por la pérdida dura más de un año, puede ser necesario un tratamiento para ayudar a los afligidos a volver a ser ellos mismos. Esta afección, denominada trastorno de duelo prolongado o duelo complicado, está incluida en el último volumen del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), que los psicólogos y psiquiatras utilizan para diagnosticar a sus clientes.
Pero no se trata de un trastorno de duelo prolongado.
Eso no quiere decir que si alguien sigue sufriendo profundamente el 366º día después de una pérdida, su duelo se haya convertido repentinamente en un trastorno. Hay cierta arbitrariedad en ese punto temporal [de un año]”, dice Skritskaya, que también es investigadora del Centro de Duelo Complicado de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Se trata de un equilibrio entre asegurarnos de no patologizar las reacciones normales y prestar atención a las personas que parecen tener dificultades y necesitan más ayuda, las que viven una experiencia más intensa.
La mayoría de los afligidos vacilan entre el duelo activo y las obligaciones de la vida cotidiana
Las personas que han perdido a seres queridos a causa de la violencia, o que tenían una relación muy estrecha con el fallecido, tienden a ser más vulnerables al duelo complicado, según un estudio realizado en 2019 por investigadores de Holanda y EEUU. Aunque puede ser fácil suponer que el duelo prolongado es simplemente una forma de depresión, y que puede tratarse de la misma manera, no es así. El mismo estudio señala que el duelo complicado es distinto de la depresión, y del estrés postraumático o la ansiedad, aunque hay cierto solapamiento en los síntomas, como la disminución del sentido de sí mismo y el aislamiento social. Otras investigaciones han descubierto que el deterioro cognitivo es más pronunciado en las personas con duelo complicado.
Sin embargo, los casos de duelo complicado son poco frecuentes; según un estudio realizado en 2017 por investigadores de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), sólo un 10% de las personas que han perdido a un ser querido desarrollan este trastorno. La mayoría de las personas en duelo oscilan entre el duelo activo y el cumplimiento de las obligaciones de la vida cotidiana con cierta apariencia de normalidad.
Esta oscilación entre el dolor y la normalidad describe mi propia experiencia. Mientras trabajaba en este ensayo, por ejemplo, a veces era capaz de entrar en estados de flujo -períodos prolongados de escritura concentrada y sin trabas-, igual que antes de la muerte de mi padre. Pero otras veces, a menudo en la misma sesión de trabajo, me invadía la desesperación y una aguda conciencia de la ausencia de mi padre en el mundo, un borrado incomprensible. Cuando afloraban pensamientos sobre él, ya fuera por su propia cuenta o a través de un correo electrónico de un amigo o familiar, un recuerdo inesperado o incluso una carta del centro de cuidados paliativos, no podía hacer otra cosa que detenerme y dejar que brotaran los sollozos.
Es como si mi cerebro primario supiera exactamente lo que necesito y se asegurara de que lo consigo.
De hecho, los investigadores reconocen ahora que los caprichos del duelo, por desagradables que sean, son una forma de ayudar al cerebro, la mente y el cuerpo a hacer frente a la pérdida y, con el tiempo, a adaptarse a la nueva realidad de la vida sin un ser querido.
Gradualmente, en la etapa de duelo, el cerebro primario se adapta a la nueva realidad de la vida sin un ser querido.
Gradualmente, en “el proceso de hacer frente a la pérdida, de aceptar ese mundo en el que no quieres estar”, el dolor se integra más en la vida cotidiana del doliente, en lugar de ser una fuerza dominante en ella, afirma Judith Murray, psicóloga de la Universidad de Queensland (Australia)
.
“Ése es el increíble poder de la curación del duelo”, afirma. Tenemos la idea de que el dolor se supera, pero se convierte en parte de lo que somos.
Con el córtex cerebral de nuevo al mando y la vuelta al pensamiento de alto nivel, la mente puede dedicar más tiempo a reflexionar sobre la pérdida y la relación, y luchar con el significado de todo ello puede conducir a un crecimiento positivo. La pérdida puede inspirar a las personas a examinar la vida con mayor profundidad que antes, y fomentar una mayor conciencia de su propia fragilidad y un sentido más fuerte del propósito, escribe Shulman en su libro. Cita un estudio de 2004 que descubrió que la pérdida puede conducir a un crecimiento positivo de distintas maneras: un nuevo sentido de las prioridades y una mayor apreciación de la vida; mejores relaciones; sentirse más fuerte; una tendencia a ver nuevas posibilidades; y desarrollo espiritual. En su propia vida, Shulman descubrió que la reflexión la ayudó a procesar su dolor. Al reflexionar sobre su pérdida, le encontró sentido.
Sin embargo, no todo el mundo experimenta un crecimiento semejante tras una pérdida profunda. Para algunos, las consecuencias pueden mermar su propia salud e incluso acelerar su propia muerte. En un artículo publicado en 2019 en la revista Psychosomatic Medicine, O’Connor señala que varios estudios han revelado un aumento de la mortalidad entre las personas en duelo. Mi padre podría ser otro triste ejemplo de duelo que contribuye a una muerte prematura. Cuatro meses antes de fallecer, murió su mujer y su salud se deterioró. Cuando por fin fue al hospital, los médicos acabaron diagnosticando el origen del dolor que le había postrado en cama: había desarrollado úlceras de estómago graves. No puedo saberlo con certeza, pero mis últimas conversaciones con él en los meses anteriores a su muerte me han dejado la profunda sospecha de que su propio dolor y soledad contribuyeron a su rápido fallecimiento.
La soledad y el dolor no son la única causa de su muerte.
Incluso para los que navegan por los rápidos del dolor sin caer por la borda, el dolor nunca remite del todo. Un estudio realizado en 1995 descubrió que entre dos y 15 años después del duelo, las personas que habían perdido a un hijo o a su pareja mostraban una menor satisfacción general con su vida, pero una mayor capacidad de afrontamiento.
Comprender los fundamentos neurológicos de mi dolor, y que el crecimiento a menudo le sigue, es un consuelo, aunque sé que cualquier crecimiento que obtenga de la muerte de mi padre está muy lejos. Por ahora, me ocupo de las emociones que surgen a medida que aparecen, (casi siempre) sin juzgarlas, y busco consuelo en amigos que me apoyen y en los bosques de pinos ponderosa que hay cerca de mi casa.
Un correo electrónico que recibí el otro día del amigo más antiguo de mi padre, que le conoció durante 70 de sus 79 años, me da esperanzas para un futuro en el que esta pérdida irrevocable ya no se sienta tan potente, cuando mis vías neuronales se reordenen una vez más y mi “cerebro del dolor” ceda a una nueva realidad y a una nueva forma de recordar.
“Cuando perdemos a un amigo, el dolor va acompañado de buenos recuerdos”, escribió. Con el tiempo, los buenos recuerdos relegan el dolor a un segundo plano. Estoy esperando con tristeza, pero con paciencia.
Para leer más sobre las emociones, visita Psique, una revista digital de Aeon que ilumina la condición humana a través de la psicología, la comprensión filosófica y las artes.
”
•••
Es periodista independiente especializada en ciencia y medio ambiente y reside en Santa Fe, Nuevo México. Su trabajo ha aparecido en Scientific American, Outside, bioGraphic y The Guardian, entre otros muchos medios.