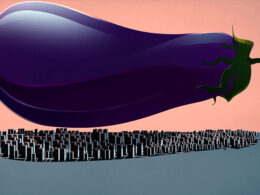“
El estrés invade nuestras vidas. Nos angustiamos cuando oímos hablar de violencia, caos o discordia. Y, en nuestro mundo relativamente seguro, el ritmo de vida y sus exigencias nos llevan a menudo a sentir que hay demasiado que hacer en muy poco tiempo. Esto altera nuestros ritmos biológicos naturales y fomenta comportamientos poco saludables, como comer demasiado de las cosas equivocadas, descuidar el ejercicio y no dormir.
La discriminación racial y étnica, junto con la falta de oportunidades educativas y de progreso económico, pasan factura a un amplio sector de la población de Estados Unidos. El encarcelamiento es la norma y no la excepción para algunos de los más vulnerables. Las experiencias adversas en la infancia y la niñez, incluida la pobreza, dejan una huella de por vida en el cerebro y el cuerpo, y minan la salud a largo plazo, aumentando la incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes, depresión, abuso de sustancias, comportamiento antisocial y demencia. ¿Cómo “se nos mete en la piel” todo este estrés? ¿Qué le hace a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Y es el estrés tan polifacético y omnipresente que podríamos tener problemas para controlarlo del todo?
El psicólogo Jerome Kagan, de la Universidad de Harvard, recientemente se quejó de que la palabra “estrés” se ha utilizado de tantas formas que casi carece de sentido; sugiere que sólo se justifica en las circunstancias más extremas o en acontecimientos perjudiciales. Pero mis décadas de experiencia me sugieren otro enfoque. El insidioso poder del estrés para “meterse bajo la piel” fue el tema central de una Red de Investigación de la Fundación MacArthur a la que me uní hace más de dos décadas, uniéndome a científicos sociales, médicos y epidemiólogos en torno a un problema común: cómo medir y evaluar el estrés de nuestros entornos sociales y físicos. Nuestra colaboración, continuada bajo los auspicios del Consejo Científico Nacional sobre el Niño en Desarrollo, ha demostrado que el estrés actúa sobre el cuerpo y el cerebro, influyendo profundamente en la salud y la enfermedad.
Nuestros descubrimientos son matizados, empezando por el hecho de que no todo el estrés es igual. El “estrés bueno” implica arriesgarse a hacer algo que uno quiere, como una entrevista de trabajo o de estudios, o dar una charla ante desconocidos, y sentirse recompensado cuando se tiene éxito. El “estrés tolerable” significa que ocurre algo malo, como perder un trabajo o a un ser querido, pero tenemos los recursos personales y los sistemas de apoyo para capear el temporal. El “estrés tóxico” es al que se refiere Kagan: algo tan malo que no disponemos de los recursos personales ni de los sistemas de apoyo para superarlo, algo que podría sumirnos en la mala salud mental o física y hacernos perder la cabeza.
Pongamos ahora estas tres formas de estrés en un contexto biológico y conductual invocando la “homeostasis”, el estado fisiológico que mantiene el cuerpo para mantenernos vivos. A través de la homeostasis mantenemos la temperatura corporal y el pH (alcalinidad y acidez) dentro de un estrecho margen, mantenemos nuestros tejidos perfundidos con oxígeno y nuestras células alimentadas. Para mantener este estado estable, nuestro cuerpo segrega hormonas como la adrenalina. De hecho, cuando nos encontramos con una amenaza aguda percibida -un perro grande y amenazador, por ejemplo-, el hipotálamo, en la base del cerebro, activa un sistema de alarma en nuestro cuerpo, enviando señales químicas a la hipófisis. La hipófisis, a su vez, libera ACTH (hormona adrenocorticotrópica) que activa nuestras glándulas suprarrenales, junto a los riñones, para que liberen adrenalina y la principal hormona del estrés, el cortisol. La adrenalina aumenta la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y el suministro de energía; el cortisol aumenta la glucosa en el torrente sanguíneo y tiene muchos efectos beneficiosos sobre el sistema inmunitario y el cerebro, entre otros órganos. En una situación de lucha o huida, el cortisol modera las respuestas del sistema inmunitario y suprime el aparato digestivo, el sistema reproductor y los procesos de crecimiento, además de señalar las regiones cerebrales que controlan la función cognitiva, el estado de ánimo, la motivación y el miedo.
El cortisol es un mediador bioquímico de la adrenalina.
Mediadores bioquímicos como el cortisol y la adrenalina nos ayudan a adaptarnos, siempre que se activen de forma equilibrada cuando los necesitamos y se desactiven de nuevo cuando el reto haya terminado. Cuando esto no sucede, estas “hormonas del estrés” pueden provocar cambios poco saludables en el cerebro y el cuerpo -por ejemplo, presión arterial alta o baja, o acumulación de grasa abdominal. Cuando el desgaste del organismo es consecuencia del desequilibrio de los “mediadores”, utilizamos el término “carga alostática“. Cuando el desgaste es mayor, lo llamamos sobrecarga alostática, y esto es lo que ocurre en el estrés tóxico. Un ejemplo es cuando los malos comportamientos para la salud, como fumar, beber y la soledad, provocan hipertensión y grasa abdominal, causando el bloqueo de las arterias coronarias. En resumen, los mediadores que nos ayudan a adaptarnos y mantener nuestra homeostasis para sobrevivir también pueden contribuir a las conocidas enfermedades de la vida moderna.
La palabra estrés se explica a menudo como una “respuesta de lucha o huida”. Pero lo que realmente afecta a nuestra salud y bienestar son las influencias más sutiles, graduales y a largo plazo de nuestro entorno social y físico: nuestra familia y vecindario, las exigencias de un trabajo, el trabajo por turnos y el desfase horario, dormir mal, vivir en un entorno feo, ruidoso y contaminado, estar solo, no hacer suficiente actividad física, comer demasiados alimentos inadecuados, fumar, beber demasiado alcohol. Todo ello contribuye a la carga alostática y a la sobrecarga a través de los mismos mediadores biológicos que nos ayudan a adaptarnos y a mantenernos vivos.
Aunque ahora sabemos todo esto, a menudo oímos que medir nuestros niveles de cortisol nos dirá si estamos estresados. Esto refleja un malentendido a dos niveles. En primer lugar, una sola medición de cortisol no nos dirá nada, ya que los niveles de cortisol suben y bajan en cuestión de minutos – y alterar esta fluctuación perjudica la plasticidad adaptativa en curso dentro del cerebro. Además, el cortisol fluctúa a lo largo del día, subiendo por la mañana para despertarnos y disminuyendo después, salvo una subida a la hora de comer, hasta caer a niveles bajos por la noche antes de acostarnos. El aplanamiento de este ritmo diurno es una consecuencia de la privación de sueño y de ciertas formas de depresión mayor; un ritmo plano no sólo atenúa una respuesta robusta y adaptativa del cortisol al estrés, sino que también favorece la obesidad y el colesterol alto, factores de riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Lo hace, en parte, haciendo que el hígado fabrique los ingredientes para depositar la grasa corporal.
El cortisol no es el “malo”: tiene una función fisiológica normal, coordinando el metabolismo con la actividad y el sueño
Hay varias formas de medir el cortisol para determinar si se ha desviado el ritmo diario normal. Podemos recoger orina durante la noche o a lo largo del día. Podemos medir el cortisol en el pelo de la frente, lo que da un índice de nuestra producción de cortisol a lo largo de los días. O podemos medir el cortisol en la saliva en varios momentos del día, o antes, durante y después de un reto estresante, como hablar de algo personal ante un grupo de desconocidos. El reto estresante nos da una imagen de la eficacia de nuestra alostasis, marcada por el aumento de nuestra respuesta de cortisol cuando se produce el reto y es necesario para la adaptación a fin de mantener la homeostasis, y su posterior apagado cuando el factor estresante ha terminado para no producir efectos adversos de carga alostática y sobrecarga.
No activar el cortisol cuando es necesario es malo, ya que deja la puerta abierta para que la respuesta inflamatoria del cuerpo lo compense de forma imperfecta. Demasiada inflamación puede matarnos, como en el shock séptico. No desactivar el cortisol una vez pasado el estrés también produce efectos negativos. Entre las consecuencias se encuentra un aumento de la producción de grasa, que conduce a la obesidad, la diabetes, la depresión y, finalmente, a enfermedades cardiacas, todas ellas contribuyentes a la carga alostática.
Dada nuestra necesidad de una sólida respuesta de cortisol frente al estrés, el segundo malentendido sobre el cortisol es la idea de que es el “malo de la película”. Más bien, el cortisol tiene una función fisiológica normal; nos ayuda a adaptarnos a los factores estresantes y coordina nuestro metabolismo con la actividad diaria y los patrones de sueño. ¡No viviríamos mucho ni bien sin nuestro cortisol! Como mi antiguo alumno Firdaus Dhabhar, ahora neuroinmunólogo de la Universidad de Miami, descubrió, el aumento matutino del cortisol, junto con la respuesta al estrés, activa la función inmunitaria para que podamos combatir una infección o reparar una herida. Del mismo modo, el aumento normal del cortisol al “despertarnos por la mañana”, que nos ayuda a despertarnos y nos da hambre para desayunar, mejora la respuesta del organismo a la inmunización si se administra por la mañana. La respuesta del cuerpo es como una orquesta en la que intervienen muchos músicos que trabajan en armonía.
Si el cuerpo funciona como una orquesta, el director es el cerebro. Almacena los recuerdos tanto de las experiencias malas como de las buenas, y trabaja con el cuerpo para mantenernos vivos minimizando las influencias sutiles y a largo plazo que provocan la carga alostática y la sobrecarga. Lo que llamamos “sabiduría del cuerpo” remite a la alostasis, el proceso activo de adaptación biológica y su papel en el mantenimiento de la homeostasis. De hecho, el cerebro es un órgano plástico y vulnerable, continuamente esculpido por la experiencia. Cambia su arquitectura y función como parte de la alostasis. Un reciente estudio muestra cómo se esculpe la arquitectura cerebral de una madre durante el embarazo como parte de la formación del apego al niño. Otros estudios muestran cómo se desarrollan los cerebros de los músicos, en los que una mayor destreza conlleva un aumento del tamaño de las neuronas y una mejora de las conexiones entre las regiones sensoriales y de control motor de la corteza cerebral.
A diferencia de la maternidad y la música, el estrés tóxico puede aumentar la ansiedad haciendo que aumenten de tamaño las neuronas de la amígdala, una región cerebral que controla la ansiedad y la agresividad. Las prácticas de atención plena, como la meditación, pueden invertir el proceso y reducir el tamaño de esas neuronas, junto con el estrés. Y la actividad física regular, como caminar todos los días, provoca la génesis de nuevas neuronas en el hipocampo, una región cerebral esencial para la memoria diaria y la orientación espacial; y también mejora la memoria y el estado de ánimo.
También debemos considerar dónde encajan nuestros genes, y comprender que no determinan rígidamente nuestro destino, sino que proporcionan la base sobre la que nuestras experiencias moldean nuestros cerebros y cuerpos a lo largo de la vida mediante mecanismos “epigenéticos”, que operan “por encima del genoma”, controlando la expresión de los genes sin cambiar el código genético. La epigenética impulsa la integración perfecta de las experiencias, tanto buenas como malas, que actúan sobre nuestro código genético a lo largo de nuestra vida. Ahora comprendemos que la epigenética es el medio por el que el estrés actúa sobre el cuerpo, el genoma y el cerebro.
La epigenética es el medio por el que el estrés actúa sobre el cuerpo, el genoma y el cerebro.
El trabajo de toda mi vida me ha ayudado a contar la historia del estrés, empezando por los mentores de mi tesis, terminada en 1964. Estos dos científicos de la Universidad Rockefeller, Vincent Allfrey y Alfred Mirsky, me enseñaron los fundamentos de la epigenética en los años 60, antes de que hubiera mucho interés por ella, y cuando epigenética significaba algo muy distinto, a saber, la aparición de características a medida que un óvulo fecundado se desarrollaba hasta convertirse en un organismo vivo. El desarrollo desde el embrión hasta la independencia está programado en cada especie, pero las características individuales que surgen están influidas por la experiencia, y de ahí procede el uso moderno de “epigenética”. Un ejemplo de ello es una pareja de gemelos idénticos con genes que les predisponen a la esquizofrenia o a la enfermedad bipolar. Incluso con el mismo ADN, la probabilidad de que un gemelo desarrolle la enfermedad cuando el otro la padece es sólo del 30-60%, lo que deja mucho margen para que las experiencias y otros factores ambientales eviten o precipiten el trastorno.
Allfrey y Mirsky estudiaron unas proteínas llamadas histonas, que empaquetan y ordenan el ADN. Las histonas pueden modificarse químicamente para desenrollar la doble hélice, permitiendo que se expresen los genes. Alrededor de 1960, los investigadores mostraron que hormonas como el cortisol y el estradiol utilizaban este mecanismo para activar genes en el útero y el hígado, y esto se convirtió en el centro de mi trabajo en 1966.
En condiciones de estrés tóxico, los mismos órganos del cuerpo son el blanco de los daños
En poco tiempo, cambié mi enfoque del hígado al cerebro. Al igual que el cortisol en el hígado, las hormonas de las glándulas suprarrenales y gónadas podían alterar la expresión génica en el cerebro, trabajando en sinergia con otros mediadores bioquímicos para alterar la estructura y función cerebrales. Dado que la propia experiencia afectaba a estas hormonas, la experiencia moldeaba lo que ahora se denominaban “efectos epigenéticos”.
Esto condujo al descubrimiento de que la hormona suprarrenal del estrés, el cortisol, actúa epigenéticamente sobre una estructura cerebral llamada hipocampo, que ahora sabemos que media en la memoria de los acontecimientos diarios en el espacio y en el tiempo y también regula el estado de ánimo. En otras palabras, el hipocampo es un “GPS” del cerebro, un descubrimiento por el que en 2014 se concedió el Premio Nobel conjuntamente al neurocientífico John O’Keefe, residente en el Reino Unido, y a los científicos noruegos May-Britt Moser y Edvard Moser.
El hipocampo es el “GPS” del cerebro.
Desde entonces, el hipocampo se ha convertido en una puerta de entrada para aprender cómo las hormonas sexuales, metabólicas y del estrés entran en el cerebro, se unen a los receptores y actúan epigenéticamente para regular positivamente la estructura y afectar a nuestro comportamiento. También nos ha ayudado a estudiar las condiciones de estrés tóxico, cuando las mismas hormonas y mediadores contribuyen a la sobrecarga alostática; cuando esto ocurre, los órganos del cuerpo, incluidos el corazón y el cerebro, son el blanco de los daños de una tormenta tóxica.
A lo largo de décadas, mi laboratorio participó en estos descubrimientos, y en algunos casos los inició, con la ayuda de algunos estudiantes, becarios postdoctorales y colegas notables. Entre ellos estaba Ron de Kloet, ahora profesor de la Universidad de Leiden, que estudió el impacto de los glucocorticoides sintéticos, que actúan como potentes inhibidores de la inflamación y la función inmunitaria, y estimuladores del metabolismo hepático de la glucosa (de ahí el nombre de “glucocorticoide”). El cortisol es un glucocorticoide natural, y de Kloet descubrió que los glucocorticoides sintéticos, como el medicamento dexametasona (DEX), se excluyen activamente del cerebro, mientras que el cortisol entra. Pero cuando se administra un medicamento para sofocar la inflamación, puede desactivar la capacidad del organismo para producir cortisol. Entonces, cuando se termina el tratamiento con DEX, el cuerpo y el cerebro se vuelven deficientes en cortisol, lo que provoca terribles cambios de humor y trastornos metabólicos e inmunitarios. Después, de Kloet pasó a mostrar, en su propio laboratorio con su alumno Hans Reul (ahora profesor de la Universidad de Bristol) que el cortisol en el hipocampo se une a dos tipos de receptores, llamados MR y GR, para producir su miríada de acciones importantes en el cerebro.
Otro avance importante lo realizó un alumno de mi laboratorio, Robert Sapolsky, ahora profesor en Stanford y conocido autor de varios libros, que descubrió que, a lo largo de la vida de una rata, el equivalente del cortisol en la rata -la corticosterona- provoca gradualmente ‘desgaste’ en el hipocampo, deteriorando no sólo la memoria y el estado de ánimo, sino también la capacidad de desactivar la producción de sus glucocorticoides. Este efecto es más evidente en animales y personas que han sufrido estrés tóxico. La “cascada glucocorticoide hipótesis del estrés y el envejecimiento”, como se la denomina, fue la base del concepto de carga y sobrecarga alostáticas. Sapolsky también realizó un trabajo fundamental sobre los babuinos dominantes y subordinados en África, y sentó las bases de cómo los ingresos, la educación y las jerarquías sociales humanas repercuten en la salud física y mental.
Hasta que comprendimos el impacto de la epigenética, se consideraba que el cerebro era estructuralmente estable en la vida adulta, y el enfoque principal para comprender la función cerebral normal y anormal era la neuroquímica y la neurofarmacología. Durante la década de 1980, los médicos confiaban en gran medida en antidepresivos como el Prozac, junto con una serie de medicamentos antipsicóticos, para ayudar a los pacientes a curarse.
En 1988, Elizabeth Gould, ahora neurocientífica y profesora en Princeton, vino a mi laboratorio como becaria postdoctoral. Nos presentó un antiguo método de finales del siglo XIX y a Camillo Golgi, un neuroanatomista italiano que ganó el Premio Nobel por él. La técnica de Golgi, cuando se hace bien, permite al investigador visualizar y medir las dendritas (como ramas de árbol) que salen de las neuronas, e incluso las espinas (lugares de sinapsis, o conexión, con otras neuronas) de esas dendritas. Utilizando la técnica de Golgi, Gould junto con el psiquiatra biológico japonés Yoshifumi Watanabe mostraron que las dendritas se encogen y las sinapsis de las espinas se pierden en las neuronas del hipocampo tras un estrés crónico de varias semanas de duración. El efecto se debía, en parte, a las acciones de glucocorticoides como el cortisol. Por el contrario, Catherine Woolley (ahora profesora de la Universidad Northwestern) mostró que las sinapsis espinales aparecen y desaparecen durante el ciclo estral de la rata (comparable al ciclo menstrual humano) debido a las fluctuaciones de la hormona ovárica estradiol y progesterona.
Notablemente, en ambos casos, las hormonas no funcionaron solas y requirieron, entre otros mediadores, el principal neurotransmisor del cerebro, el glutamato. Así pues, las hormonas circulantes no sólo entran en el cerebro y se unen a los receptores, sino que también participan con los propios neurotransmisores del cerebro en lo que ahora llamamos “plasticidad adaptativa”, es decir, cambios estructurales en el cerebro para mejorar nuestro éxito y supervivencia. La plasticidad adaptativa subyace a la adaptación conductual y neurológica al mundo. Por ejemplo, la contracción de las dendritas en el hipocampo protege a esas neuronas del daño por sobreestimulación durante el estrés tóxico. Las fluctuaciones cíclicas de las sinapsis medulares durante el ciclo estral (y menstrual humano) subyacen a las diferencias de comportamiento, incluidos los cambios de humor. Las acciones del estradiol sobre la función cognitiva y su ausencia tras la menopausia se han convertido en el centro de la terapia hormonal para ralentizar el envejecimiento cognitivo y prevenir la enfermedad de Alzheimer, y el trabajo sobre este tema de mi colega John Morrison, ahora director del Centro de Investigación de Primates de la Universidad de California, Davis (en parte en colaboración con nosotros) ha sido muy influyente. Asimismo, las aportaciones de nuestra antigua compañera postdoctoral Roberta Brinton, ahora profesora de la Universidad de Arizona, han abierto nuevas vías para el uso de la hormona progesterona como agente protector del cerebro envejecido y dañado.
Gould y sus alumnas Woolley y Heather Cameron (ahora investigadora principal del Instituto Nacional de Salud Mental de EE.UU.) también establecieron que las neuronas del giro dentado, que forma parte del hipocampo, mueren y se sustituyen mediante el proceso de neurogénesis, que continúa a lo largo de toda la vida. descubrieron que el estrés tóxico suprime la neurogénesis y reduce el tamaño del hipocampo, mientras que otros laboratorios demostraron que la actividad física aumenta la neurogénesis no sólo en animales jóvenes, sino también en los de más edad.
La actividad física regular es el comportamiento más importante que se puede hacer para mantener la salud cerebral y corporal
Estas revelaciones sobre la neurogénesis cerebral adulta tienen enormes implicaciones no sólo por el reconocimiento de que las células madre, o progenitoras, podrían utilizarse para tratar daños cerebrales, sino también por su significado para el estilo de vida. La actividad física regular aumenta esta neurogénesis tanto en personas mayores como en jóvenes, y mejora la memoria y el estado de ánimo e incluso agranda el hipocampo, que tiende a encogerse en la depresión y la diabetes, entre otras afecciones. En un plazo de seis meses a un año, la actividad aeróbica regular, como caminar una hora al día cinco de los siete días de la semana, no sólo agranda el hipocampo y mejora la memoria, sino que también mejora la toma de decisiones al mejorar el flujo sanguíneo y la función metabólica en el córtex prefrontal, una región cerebral esencial para la autorregulación de las emociones y los impulsos, así como para la memoria de trabajo. De hecho, la actividad física regular es el comportamiento más importante que se puede hacer para mantener la salud del cerebro y del cuerpo. Y, como una ilustración más de la comunicación cerebro-cuerpo, la capacidad del ejercicio para estimular la neurogénesis requiere que al menos dos hormonas pasen del cuerpo al cerebro. Una de ellas, IGF-1, procede del hígado, y la otra, catepsina B, procede del músculo.
La plasticidad del cerebro se extiende al ciclo diurno de vigilia y sueño, y llega más allá del hipocampo a otras regiones cerebrales. Un antiguo alumno, Conor Liston, ahora profesor adjunto de psiquiatría en la Facultad de Medicina Weill Cornell, descubrió que algunas sinapsis, pero no todas, de muchas partes de la corteza cerebral se voltean durante el ciclo día-noche debido a la fluctuación del cortisol. Interferir con ese ciclo en el momento equivocado del día interfiere con el aprendizaje motor, por ejemplo, aprender a jugar al golf. Teniendo en cuenta de cuántas maneras interferimos los humanos modernos con nuestro ritmo natural día-noche -por ejemplo, encendiendo la luz en mitad de la noche-, ésta es una lección para todos nosotros, para que demos a la “sabiduría del cuerpo” una mejor oportunidad de ayudarnos.
Otra forma de interferir en el ciclo natural es el trabajo por turnos y el desfase horario. Nuestra antigua becaria postdoctoral Ilia Karatsoreos, ahora profesora asociada de la Universidad Estatal de Washington, descubrió que la creación de un modelo animal de trabajo por turnos hacía que las dendritas del córtex prefrontal (la región cerebral que rige nuestra capacidad para regular las emociones y los impulsos, así como la memoria de trabajo) se encogieran y que el animal se volviera cognitivamente rígido cuando se le planteaba una tarea de memoria que requería cambiar las reglas. Además, los animales que trabajaban por turnos engordaban y se volvían resistentes a la insulina, signos de prediabetes y comportamiento depresivo. En nuestra especie, el trabajo por turnos está asociado a una mayor obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y problemas de salud mental.
La corteza prefrontal también responde a lo que podemos llamar “estrés tolerable”. Durante la investigación de su tesis doctoral, Liston evaluó a un grupo de estudiantes de medicina sobre el estrés percibido (lo mucho o poco que se sentían en control de sus vidas). Descubrió que los que tenían mayor estrés percibido eran más lentos al realizar una prueba de flexibilidad cognitiva, y también tenían una conectividad funcional más lenta en un circuito cerebral que implicaba al córtex prefrontal cuando se les sometió a una prueba en una máquina de IRMf. La razón por la que podemos llamar a esto “estrés tolerable” es que, tras unas vacaciones, estas alteraciones desaparecieron, lo que demuestra la capacidad de recuperación del cerebro del adulto joven. Estudios paralelos de estrés percibido en un modelo animal permitieron a Liston observar la contracción de las dendritas neuronales y la reducción de las sinapsis en la corteza prefrontal, que explicaban los déficits de flexibilidad cognitiva.
Para completar la historia de la plasticidad cerebral necesitamos describir cómo los mismos factores estresantes provocan la contracción de las dendritas y la pérdida de sinapsis en la corteza prefrontal y el hipocampo. La respuesta viene de Sumantra Chattarji, profesor del Centro Nacional de Ciencias Biológicas de la India en Bangalore, y su equipo: las dendritas de la amígdala basolateral, sede del miedo y la ansiedad y de las emociones fuertes, crecen y se ramifican más, aumentando la sensación de ansiedad.
Liston descubrió que las dendritas de la parte orbitofrontal de la corteza prefrontal también se expanden, aumentando la vigilancia. A corto plazo, estos cambios podrían ser adaptativos, porque la ansiedad y la vigilancia pueden ayudarnos en momentos de peligro o incertidumbre. Pero si la amenaza pasa y el estado conductual se “atasca” y persiste junto con los cambios en los circuitos neuronales, tal inadaptación requiere una intervención para abrir “ventanas de plasticidad” con una combinación de terapias farmacológicas y conductuales.
Por otra parte, la práctica regular de ejercicio físico puede ayudarnos a mantenernos en forma.
Además, la actividad física regular puede reforzar tanto el control de la amígdala por el córtex prefrontal como por el hipocampo. Esto significa que somos más capaces de controlar los estados de ánimo y las emociones, así como los impulsos, y somos más eficientes a la hora de tomar decisiones. Otro enfoque de la ansiedad crónica es la reducción del estrés basada en la atención plena (MBSR), que ha demostrado disminuir la amígdala en algunos. Tanto la MBSR como la meditación están ganando popularidad como forma de reducir la ansiedad y, por tanto, el estrés percibido.
Algunas de estas investigaciones también tienen implicaciones para el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Chattarji ha descubierto que un único factor estresante traumático puede provocar la formación de nuevas sinapsis en la amígdala basolateral al cabo de una semana o dos. La aparición de esas nuevas sinapsis va acompañada de un aumento gradual de la ansiedad. Este tipo de retraso es una característica del TEPT. Lo que hemos demostrado con Chattarji es que una elevación cronometrada del cortisol en el momento de un estresor traumático, o poco después, impide realmente el aumento retardado de las sinapsis de la amígdala. Ahora existe evidencia de que el cortisol bajo en el momento del traumatismo -durante una operación a corazón abierto o tras un accidente de tráfico- es un factor de riesgo, y que el aumento de cortisol durante o justo después del traumatismo puede reducir los síntomas posteriores del TEPT.
Además, nuestra (y otras) investigación muestra que el impacto del estrés tóxico varía según el sexo. Las mujeres son más propensas a la depresión tras el estrés tóxico, mientras que los hombres son más propensos a responder con comportamientos y actos antisociales. Nosotros y otros descubrimos que tanto en el cerebro masculino como en el femenino hay receptores para estrógenos, andrógenos y progestinas que regulan la memoria, el dolor, el movimiento coordinado y otras funciones críticas. Pero gracias a las diferencias sexuales programadas genéticamente en nuestros cerebros, los hombres y las mujeres responden de forma diferente al estrés. Estas diferencias sexuales se dan en todo el cerebro y no sólo en regiones como el hipotálamo, que intervienen en la reproducción. De hecho, una nueva investigación indica que, a nivel molecular y genético, las respuestas masculinas y femeninas al estrés en el hipocampo pueden ser sorprendentemente diferentes. Por supuesto, los estudios sobre la actividad cerebral de hombres y mujeres muestran que ambos sexos hacen muchas de las mismas cosas igual de bien, pero utilizan circuitos cerebrales algo diferentes para ello, lo que da cierta credibilidad a la hipótesis de que “los hombres son de Marte y las mujeres de Venus”
.
El estrés nos afecta de forma diferente según nuestra experiencia en las primeras etapas de la vida. Nuestro antiguo becario postdoctoral Michael Meaney, ahora profesor de la Universidad McGill, ha liderado la demostración del importante papel del cuidado materno postnatal en el desarrollo emocional y cognitivo. Las crías de rata criadas con una madre cariñosa desarrollan menos emocionalidad y mayor capacidad para explorar lugares y cosas nuevas. Las crías criadas con una madre ansiosa que les proporciona cuidados inconsistentes muestran el resultado opuesto.
La epigenética es un factor importante en el desarrollo emocional y cognitivo de las crías de rata.
La epigenética también desempeña un papel. Esto se desprende claramente de los estudios sobre la crianza cruzada de cachorros entre madres buenas y malas. Cambiar de madre y de cría altera el resultado, lo que apunta a lo que ahora se denomina transmisión epigenética del comportamiento.
Complementando esto, ahora sabemos que, incluso antes de la concepción y durante la vida en el útero, la obesidad pueden afectar al niño. Esto podría implicar cambios “epigenéticos” del ADN del espermatozoide y del óvulo que no alteran el código genético per se, sino, más bien, cómo se lee; la obesidad parental aumenta el riesgo de que el niño también sea obeso. Las mujeres que pierden peso mediante cirugía de bypass gástrico antes de la concepción no transmiten la obesidad a los niños, mientras que las que siguen siendo obesas durante la gestación ponen a los niños en mayor riesgo.
Nunca podemos revertir los efectos de las experiencias, positivas o negativas, pero podemos pasar a la recuperación y la reorientación
Las experiencias adversas en los primeros años de vida, como la pobreza, los malos tratos y el abandono, afectan al modo en que se expresan los genes y determinan el desarrollo y el funcionamiento de regiones cerebrales como el hipocampo, la amígdala y el córtex prefrontal durante la infancia y la edad adulta. De hecho, el cerebro cambia continuamente con la experiencia, que crea recuerdos y altera la arquitectura cerebral a través de mecanismos facilitados en parte por las hormonas sexuales, del estrés y metabólicas circulantes, y por las sustancias químicas producidas por el sistema inmunitario.
Estos descubrimientos sobre la estructura del cerebro y el funcionamiento del sistema inmunitario son muy importantes para el desarrollo del cerebro.
Estos conocimientos han conducido a una nueva visión de los cambios epigenéticos a lo largo de la vida. Los cambios epigenéticos determinan las trayectorias de salud y enfermedad y la plasticidad del cerebro. Pero también ofrecen oportunidades para cambiar la trayectoria a lo largo de la vida.
Nunca podremos hacer retroceder el reloj e invertir los efectos de las experiencias, positivas o negativas, ni el cambio epigenético que producen. Pero podemos avanzar a través de esas experiencias hacia la recuperación y la reorientación; además, podemos desarrollar resiliencia mediante el cambio epigenético. Las nuevas trayectorias pueden engendrar cambios compensatorios en el cerebro y el cuerpo a lo largo de la vida.
Esta perspectiva ha dado lugar a un nuevo campo de estudio, denominado “desarrollo de la salud a lo largo de la vida” (LCHD), encabezado por Neal Halfon, investigador y pediatra de la Universidad de California en Los Ángeles. El LCHD hace hincapié en la importancia de los acontecimientos previos a la concepción y en el útero, por su capacidad para generar cambios epigenéticos; por la misma razón, el LCHD se fija en la influencia de los ingresos, la educación y los malos tratos.
El desarrollo de la salud a lo largo de la vida (LCHD) es un concepto que se basa en el desarrollo de la salud a lo largo de la vida.
En sincronía con esto, nuestro creciente conocimiento de la plasticidad cerebral está dando lugar a terapias basadas en la autorregulación. Estas técnicas cognitivas, que aprovechan la atención plena, la respiración y otras, pueden reducir el estrés tóxico a un estrés al menos más tolerable. La salud metabólica y cardiovascular, por no hablar de la memoria y el estado de ánimo, pueden mejorarse con una dieta sana, interacciones sociales positivas, sueño adecuado y actividad física regular. Las políticas gubernamentales y las culturas empresariales que promueven estos valores son clave: ya se trate de la vivienda, el transporte, la asistencia sanitaria, la educación, los horarios de trabajo flexibles o las vacaciones, las decisiones en la cúspide pueden influir drásticamente en la salud de la población a lo largo de toda la vida. Los comportamientos saludables y las políticas humanistas pueden “abrir una ventana” de plasticidad y permitir que se ejerza la sabiduría del cuerpo. Con las ventanas abiertas, las intervenciones conductuales específicas -por ejemplo, la fisioterapia intensiva para el ictus- pueden moldear los circuitos cerebrales en una dirección más positiva. Incluso si uno ha tenido un mal comienzo en la vida, la trayectoria puede cambiarse comprendiendo cómo disminuir la carga alostática y desterrar el estrés tóxico.
”
•••
es catedrático Alfred E Mirsky de Neurociencias y Comportamiento y director del Laboratorio Harold y Margaret Milliken Hatch de Neuroendocrinología de la Universidad Rockefeller de Nueva York. Sus galardonadas investigaciones sobre el estrés y el cerebro se han publicado en Proceedings to the National Academy of Sciences, Journal of Neuroscience y Molecular Psychiatry. Vive en Nueva York.