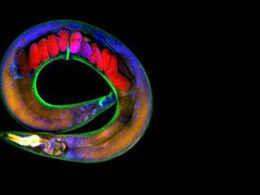“
En algún momento u otro, se ha pedido a todos los historiadores de Roma que digan en qué punto del ciclo de decadencia de Roma nos encontramos hoy. Puede que los historiadores se retuerzan ante tales intentos de utilizar el pasado pero, aunque la historia no se repita, ni venga empaquetada en lecciones morales, puede profundizar en nuestro sentido de lo que significa ser humano y de lo frágiles que son nuestras sociedades.
La historia de Roma es la historia de la humanidad.
A mediados del siglo II, los romanos controlaban una parte del globo enorme y geográficamente diversa, desde el norte de Bretaña hasta los confines del Sahara, desde el Atlántico hasta Mesopotamia. La población, generalmente próspera, alcanzó un máximo de 75 millones de habitantes. Con el tiempo, todos los habitantes libres del imperio llegaron a disfrutar de los derechos de la ciudadanía romana. No es de extrañar que el historiador inglés del siglo XVIII Edward Gibbon juzgara esta época como la “más feliz” de la historia de nuestra especie; sin embargo, hoy en día es más probable que veamos el avance de la civilización romana como la siembra involuntaria de las semillas de su propia desaparición.
Cinco siglos más tarde, el Imperio romano se convirtió en un imperio.
Cinco siglos más tarde, el imperio romano era un pequeño Estado bizantino controlado desde Constantinopla, sus provincias del cercano oriente perdidas por las invasiones islámicas, sus tierras occidentales cubiertas por un mosaico de reinos germánicos. El comercio retrocedió, las ciudades se redujeron y el avance tecnológico se detuvo. A pesar de la vitalidad cultural y el legado espiritual de estos siglos, este periodo se caracterizó por el descenso de la población, la fragmentación política y la disminución de los niveles de complejidad material. Cuando el historiador Ian Morris, de la Universidad de Stanford, creó un índice universal de desarrollo social, la caída de Roma se perfiló como el mayor retroceso en la historia de la civilización humana.
Las explicaciones para un fenómeno de esta magnitud abundan: en 1984, el clasicista alemán Alexander Demandt catalogó más de 200 hipótesis. La mayoría de los estudiosos se han fijado en la dinámica política interna del sistema imperial o en el cambiante contexto geopolítico de un imperio cuyos vecinos se fueron poniendo al día en la sofisticación de sus tecnologías militares y políticas. Pero nuevas pruebas han empezado a desvelar el papel crucial que desempeñaron los cambios en el entorno natural. Las paradojas del desarrollo social y la imprevisibilidad inherente a la naturaleza actuaron de forma concertada para provocar la desaparición de Roma.
El cambio climático no empezó con los gases de escape de la industrialización, sino que ha sido una característica permanente de la existencia humana. La mecánica orbital (pequeñas variaciones en la inclinación, giro y excentricidad de la órbita de la Tierra) y los ciclos solares alteran la cantidad y distribución de la energía recibida del Sol. Y las erupciones volcánicas arrojan sulfatos reflectantes a la atmósfera, a veces con efectos de largo alcance. El cambio climático antropogénico moderno es tan peligroso porque se está produciendo rápidamente y junto con muchos otros cambios irreversibles en la biosfera de la Tierra. Pero el cambio climático per se no es nada nuevo.
La necesidad de comprender el contexto natural del cambio climático moderno ha sido una bendición sin paliativos para los historiadores. Los científicos de la Tierra han rastreado el planeta en busca de proxies paleoclimáticos, archivos naturales del medio ambiente del pasado. El esfuerzo por situar el cambio climático en el primer plano de la historia romana está motivado tanto por la abundancia de nuevos datos como por una mayor sensibilidad hacia la importancia del entorno físico. Resulta que el clima desempeñó un papel importante en el auge y la caída de la civilización romana. Los constructores del imperio se beneficiaron de una sincronización impecable: el clima cálido, húmedo y estable característico favorecía la productividad económica en una sociedad agraria. Los beneficios del crecimiento económico apoyaron los acuerdos políticos y sociales por los que el imperio romano controlaba su vasto territorio. El clima favorable, de formas sutiles y profundas, se coció en la estructura más íntima del imperio.
El final de este afortunado régimen climático no significó inmediatamente, ni en ningún sentido determinista, la perdición de Roma. Más bien, un clima menos favorable minó su poder justo cuando el imperio se veía amenazado por enemigos más peligrosos -germanos, persas- procedentes del exterior. La inestabilidad climática llegó a su punto álgido en el siglo VI, durante el reinado de Justiniano. Los trabajos de dendrocronólogos y expertos en núcleos de hielo apuntan a un enorme espasmo de actividad volcánica en las décadas de 530 y 540 de nuestra era, sin precedentes en los últimos miles de años. Esta violenta secuencia de erupciones desencadenó lo que ahora se denomina la “Pequeña Edad de Hielo de la Antigüedad Tardía”, en la que se registraron temperaturas mucho más frías durante al menos 150 años. Esta fase de deterioro climático tuvo efectos decisivos en el desmoronamiento de Roma. También estuvo íntimamente ligada a una catástrofe de mayor trascendencia: el estallido de la primera pandemia de peste bubónica.
Dlas perturbaciones del entorno biológico tuvieron aún más consecuencias para el destino de Roma. A pesar de todos los precoces avances del imperio, la esperanza de vida oscilaba en torno a los 20 años, y las enfermedades infecciosas eran la principal causa de muerte. Pero el abanico de enfermedades que asolaban a los romanos no era estático y, también en este caso, las nuevas sensibilidades y tecnologías están cambiando radicalmente nuestra forma de entender la dinámica de la historia evolutiva, tanto de nuestra propia especie como de nuestros aliados y adversarios microbianos.
El imperio romano, altamente urbanizado e interconectado, fue una bendición para sus habitantes microbianos. Humildes enfermedades gastroentéricas como la shigelosis y la fiebre paratifoidea se propagaron a través de la contaminación de los alimentos y el agua, y florecieron en ciudades densamente pobladas. Allí donde se drenaron los pantanos y se trazaron carreteras, se desató el potencial de la malaria en su peor forma – Plasmodium falciparum – un protozoo mortal transmitido por mosquitos. Los romanos también conectaron las sociedades por tierra y por mar como nunca antes, con la consecuencia imprevista de que los gérmenes también se desplazaron como nunca antes. Los asesinos lentos como la tuberculosis y la lepra disfrutaron de un apogeo en la red de ciudades interconectadas fomentada por el desarrollo romano.
Sin embargo, los romanos se convirtieron en los más poderosos de Europa.
Sin embargo, el factor decisivo en la historia biológica de Roma fue la llegada de nuevos gérmenes capaces de provocar pandemias. El imperio se vio sacudido por tres enfermedades intercontinentales de este tipo. La peste antonina coincidió con el final del régimen climático óptimo, y fue probablemente el debut mundial del virus de la viruela. El imperio se recuperó, pero nunca recobró su anterior dominio dominante. Luego, a mediados del siglo III, una misteriosa aflicción de origen desconocido llamada la Plaga de Cipriano hizo que el imperio cayera en picado. Aunque se recuperó, el imperio quedó profundamente alterado: con un nuevo tipo de emperador, un nuevo tipo de dinero, un nuevo tipo de sociedad y, pronto, una nueva religión conocida como Cristianismo. Lo más dramático fue que, en el siglo VI, un imperio resurgente dirigido por Justiniano se enfrentó a una pandemia de peste bubónica, preludio de la Peste Negra medieval. El número de víctimas fue insondable: tal vez la mitad de la población fue abatida.
La peste de Justiniano es un caso de estudio de la extraordinariamente compleja relación entre los sistemas humanos y naturales. La culpable, la bacteria Yersinia pestis, no es una némesis especialmente antigua; evolucionó hace sólo 4.000 años, casi con toda seguridad en Asia central, y era una recién nacida evolutiva cuando causó la primera pandemia de peste. La enfermedad está permanentemente presente en colonias de roedores sociales y excavadores, como las marmotas o los jerbos. Sin embargo, las pandemias históricas de peste fueron accidentes colosales, sucesos de desbordamiento en los que intervinieron al menos cinco especies distintas: la bacteria, el roedor reservorio, el huésped de amplificación (la rata negra, que vive cerca de los humanos), las pulgas que propagaron el germen y las personas atrapadas en el fuego cruzado.
Genética.
La evidencia genética sugiere que la cepa de Yersinia pestis que generó la peste de Justiniano se originó en algún lugar cerca del oeste de China. Apareció por primera vez en las costas meridionales del Mediterráneo y, con toda probabilidad, fue introducida de contrabando a lo largo de las redes comerciales marítimas del sur que transportaban seda y especias a los consumidores romanos. Fue un accidente de la primera globalización. Una vez que el germen llegó a las hirvientes colonias de roedores comensales, cebados con los gigantescos almacenes de grano del imperio, la mortandad fue imparable.
La pandemia de peste se extendió por todo el mundo.
La pandemia de peste fue un acontecimiento de asombrosa complejidad ecológica. Requirió conjunciones puramente fortuitas, sobre todo si el brote inicial, más allá de los roedores reservorios de Asia central, fue desencadenado por aquellas enormes erupciones volcánicas de los años anteriores. También implicó las consecuencias imprevistas del entorno humano construido, como las redes de comercio mundial que transportaron el germen hasta las costas romanas, o la proliferación de ratas dentro del imperio. La pandemia desconcierta nuestras distinciones entre estructura y azar, patrón y contingencia. Ahí reside una de las lecciones de Roma. Los humanos modelamos la naturaleza, sobre todo las condiciones ecológicas en las que se desarrolla la evolución. Pero la naturaleza permanece ciega a nuestras intenciones, y otros organismos y ecosistemas no obedecen nuestras reglas. El cambio climático y la evolución de las enfermedades han sido los comodines de la historia humana.
Nuestro mundo actual es muy diferente del de la antigua Roma. Tenemos salud pública, teoría de los gérmenes y fármacos antibióticos. No estaremos tan indefensos como los romanos, si somos lo bastante sabios como para reconocer las graves amenazas que se ciernen sobre nosotros y utilizar las herramientas de que disponemos para mitigarlas. Pero la centralidad de la naturaleza en la caída de Roma nos da motivos para reconsiderar el poder del entorno físico y biológico para inclinar la suerte de las sociedades humanas. Quizá podríamos llegar a ver a los romanos no tanto como una civilización antigua, situada al otro lado de una brecha infranqueable respecto a nuestra era moderna, sino más bien como los creadores de nuestro mundo actual. Construyeron una civilización en la que las redes globales, las enfermedades infecciosas emergentes y la inestabilidad ecológica eran fuerzas decisivas en el destino de las sociedades humanas. También los romanos pensaron que dominaban el poder voluble y furioso del entorno natural. La historia nos advierte: se equivocaron.
El Destino de Roma: Climate, Disease, and the End of an Empire de Kyle Harper ya está a la venta a través de Princeton University Press.
”
•••
es catedrático de clásicas y letras, y vicepresidente senior y rector de la Universidad de Oklahoma. Su último libro es El Destino de Roma: El clima, la enfermedad y el fin de un imperio (2017).